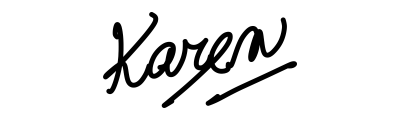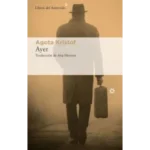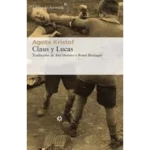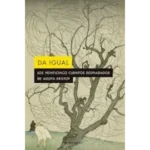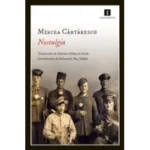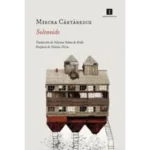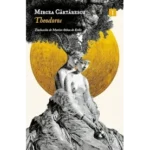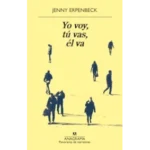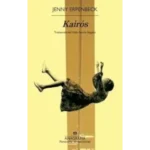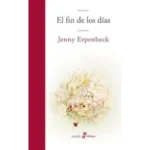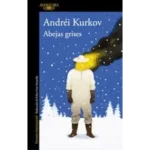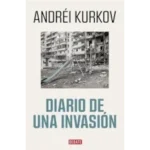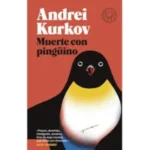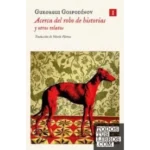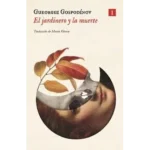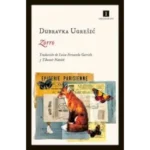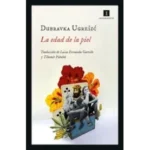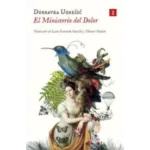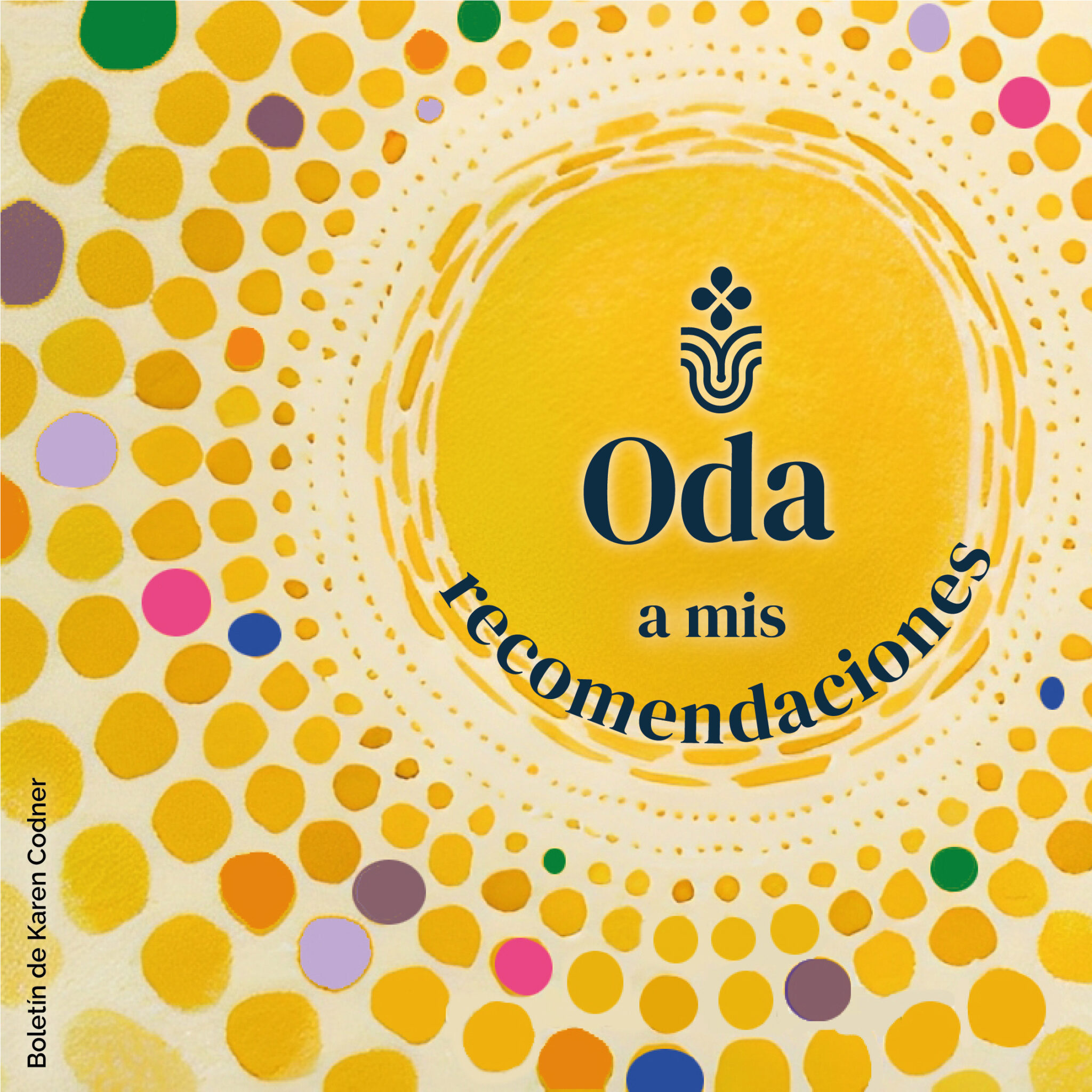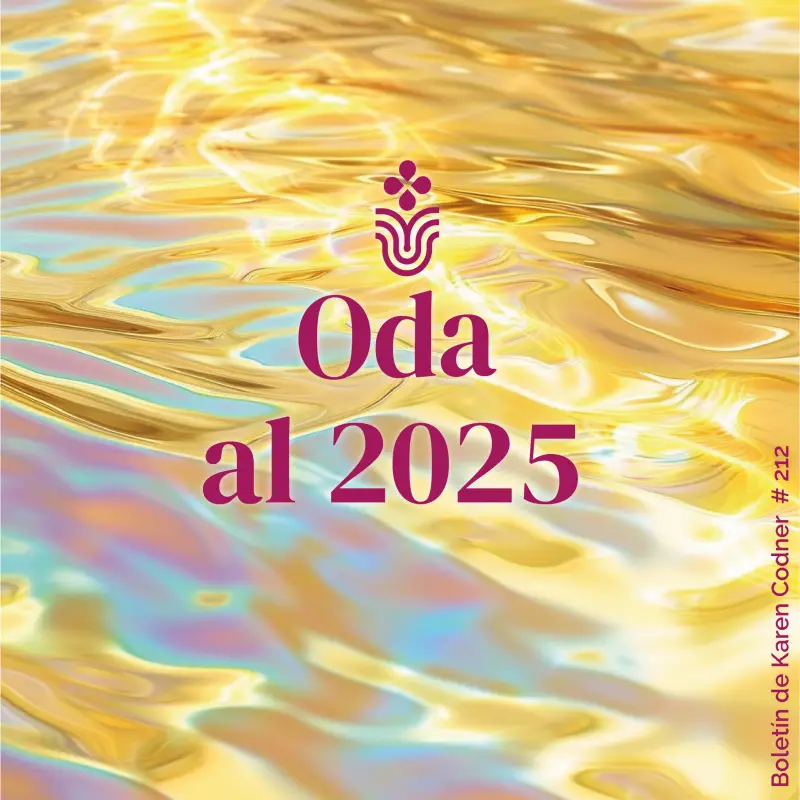Oda a escritores de Europa del este #207
Oda a los que desean una pausa creativa, suscríbete.
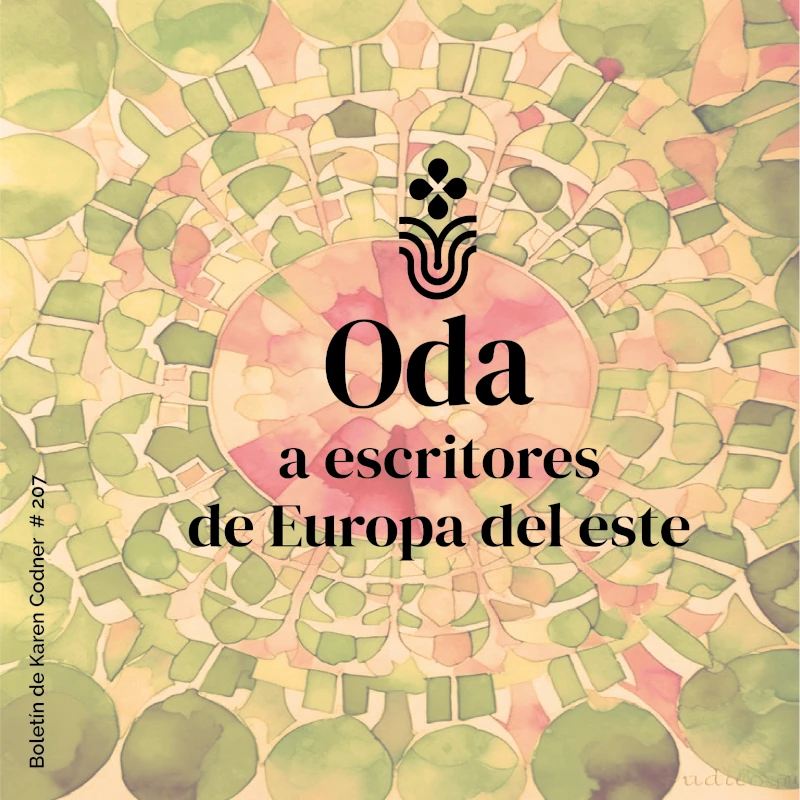
|
Este boletín es para los curiosos que desean una vida plena y pausada. Compártelo, me harías muy feliz. |
Queridos odistas,
Estoy feliz de compartir esta Oda junto a los suscriptores de “Raíces y Ramas” de Luz Rodríguez. Hace un par de semanas, Luz escribió sobre sus lecturas de Orhan Pamuk que realizó antes de aterrizar en Estambul.
Hoy es mi turno y espero iluminar a los suscriptores de Raíces y Ramas, y también a los de Oda con este viaje a una Europa más lejana, llena de escritores que han impactado la literatura universal y contemporánea. ¡Los invito a viajar, al igual que lo hicieron mis alumnos del taller de lectura La otra Europa!
Todos los que propongo hoy pertenecen a una tradición vanguardista y postmoderna, de narrativas fragmentada, irónicas y ancladas en un pasado traumático.
Agota Kristof (Hungría, Suiza 1935- 2011)
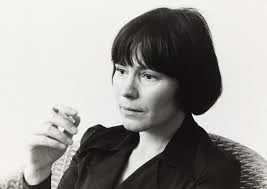
A los veintiún años, durante la revolución húngara de 1956, cruzó a pie la frontera con Austria junto a su marido y su hija pequeña. Se instaló en Neuchâtel, Suiza, donde trabajó durante años en una fábrica de relojes. Ello marcó su escritura: el tiempo detenido, la rutina, la precisión mecánica del lenguaje. En ese contexto, comenzó a aprender francés, un idioma que al principio odiaba, porque le recordaba todo lo que había perdido y lo transformó en su herramienta literaria.
El francés sería el sinónimo de una mujer libre de patria, ajena al sentimentalismo y que le permitía una narrativa seca, directa y sin metáforas. En la limitación de la segunda lengua radica la fortaleza de su obra, porque sus textos suenan muy básicos, pero de una tremenda potencia.
Kristof decía que sus primeros versos en húngaro eran “demasiado exuberantes y emotivos”. En cambio, en francés encontró una lengua áspera, limitada, casi seca. Y en esa limitación radica su poder: un estilo despojado, sin adornos, con un ritmo cortante como el golpe de un martillo. Ella marcó el panorama literario de la Europa de la segunda mitad del siglo XX.
Mircea Cartareuscu (1956, Rumania)
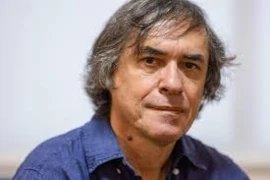
Referirse a Mircea Cartareuscu es hablar a uno de los grandes la literatura contemporánea. Para muchos, un candidato al Premio Nobel de Literatura que debería recibir en los próximos años. Es el escritor rumano más traducido y reconocido internacionalmente.
Lo marcó el régimen de Nicolae Ceaușescu, dictador comunista, y ello se ha convertido en su obsesión para retratar la sociedad rumana de estos años. Su obra entera puede leerse como una respuesta al trauma colectivo de vivir en un país vigilado, donde la fantasía era la única forma de libertad.
Formado como filólogo, es poeta y quizás por eso mismo, su narrativa está muy influenciada por ella. Su pluma es intrincada, oscura y muy sugerente. Lo cotidiano mezclado con lo onírico y lo filosófico con lo grotesco. Los entornos que él retrata son precarios y opresivos, marcados por la escasez, la censura y la vigilancia del Estado.
Bucarest es el centro de su narrativa durante los años sesenta y ochenta. Los referentes de este búlgaro son Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, también Franz Kafka, Marcel Proust, Thomas Mann.
Su juventud fue algo así como un auto encierro, leía compulsivamente, escribía en secreto, vivía hacia adentro. Esta introspección radical es la base de su obra narrativa posterior.
Se siente atraído por figuras que viven en los márgenes: locos, artistas, visionarios, suicidas.
Su escritura, intrincada y luminosa, divide a los lectores: para algunos, un enigma; para otros, un genio. Para mí un escritor que me hace sentir mala lectora, pero que sé que vale la pena visitar.
Jenny Erpenbeck, (1967, Alemania del Este)

Antes de dedicarse a la escritura, Jenny Erpenbeck trabajó como encuadernadora, directora de utilería teatral y de ópera. De ahí, que su prosa esté llena de detalles y de formas de ver el tiempo marcadas por la presencia o ausencia de objetos. Comenzó a escribir en 1990, tras la caída del Muro de Berlín.
“El fin del sistema que yo conocía, en el que crecí, me impulsó a escribir”
Sus escritos recogen el quiebre entre un ayer y un hoy. Nos muestran cómo la certidumbre de un sistema dio paso a la incertidumbre, donde solo queda un espacio que se debe volver a reinventar.
Su prosa es poética y concisa, hay una búsqueda de sonoridad que sin duda recuerda su paso por la ópera; altera el ritmo y el tono para generar una sensación de caída hacia la soledad. Los objetos se convierten en testigos de la historia. El tiempo, en su escritura, es cíclico, errático, lleno de trampillas por donde la narración se interrumpe o se desplaza. Sus personajes viven entre escombros de historias pasadas, intentando encontrar sentido en un presente que siempre llega demasiado tarde. También es muy postmoderna, llena de fragmentos, pero sin duda, su sello, es el ritmo que imprime a sus escritos. Los objetos heredados ofrecen una apariencia de continuidad. Su significado se pierde cuando las generaciones futuras no pueden reconocerlos.
Andrei Kurkov, (1961, San Petesburgo)

A los dos años la familia se trasladó a Kiev, una ciudad que ha marcado su obra. Es uno de los pocos escritores ucranianos que escribe en ruso y su obra se enmarca en una Ucrania postsoviética, donde hay una aquí y un ayer, al igual que Jenny Erpenbeck.
Si bien lidia con la memoria, como todo buen escritor, lo marca la descomposición social fruto de la corrupción, la mafia y la soledad. Antes de dedicarse de lleno a la literatura fue traductor del japonés, trabajó en una prisión en Odesa y brevemente para la KGB. Así que se pueden imaginar por dónde va su narrativa, con un fuerte contenido de humor negro y elementos surrealistas.
Los personajes de Kurkov son seres solitarios, que viven situaciones disparatadas. Algo que vemos en una de sus novelas más conocidas, Muerte con pingüino (1996), en la que un escritor adopta un pingüino del zoológico y este animal, pasa a ser su mascota. Pero ¿qué representa el pingüino? Esa mirada fría, inquietante, siempre alerta.
Ha ganado múltiples premios, ha sido traducido a más de treinta idiomas y hoy es uno de los autores contemporáneos más conocidos de Ucrania.
Georgi Gospodínov (1968, Bulgaria)

Es uno de los escritores búlgaros más importantes de la actualidad. Poeta, narrador y guionista, ha construido una obra donde se entrelazan la melancolía, la memoria y el tiempo.
Sus libros han sido traducidos a más de veinticinco idiomas y ha recibido numerosos premios, incluido el Booker Internacional 2023 por Time Shelter (Las Tempestálidas), una novela que imagina clínicas donde las personas pueden vivir en la década de su elección, como si el pasado fuera un refugio posible. Acá te dejo algunas de sus frases:
“La literatura debe estar en el lado lúdico”.
“Escribir permite preservar las pequeñas cosas”.
“Me interesa lo que no pasó”.
“Los perdedores son los que cuentan las mejores historias”.
“El final de una novela es como el final del mundo”.
Dubravka Ugrešić (Croacia-Ámsterdam, 1929-2023)

Una de las voces más lúcidas y valientes de la literatura europea contemporánea. Escritora croata, ensayista brillante y crítica feroz del nacionalismo yugoslavo, vivió gran parte de su vida en el exilio.
Escribía en croata, pero defendía el serbocroata como una lengua compartida, un espacio de encuentro que la guerra desintegró. Ello le trajo múltiples enemigos en su país, fue tildada de “traidora”, “bruja” y “enemiga de la nación”.
Ugrešić transformó el desarraigo en su materia literaria. Fue docente en varias universidades europeas y norteamericanas, pero lo suyo era la literatura. Sus textos plagados de ironía, denunció las imposturas del poder y la banalidad de la posguerra. Su prosa, afilada y melancólica, mezcla ensayo, ficción y testimonio.
“Los escritores del Este son como los fantasmas de una casa derrumbada. Nadie los espera, pero siguen apareciendo”.
En un gesto político radical, permitía que sus libros se publicaran primero en traducción, antes que en su lengua original. Era su manera de decir que la literatura no pertenece a ninguna nación.
Mis momentos:
- Estoy agradecida: De que ya estamos comiendo las primeras guindas de la temporada.
- Algo que aprendí: Que la poesía, para que funcione, se tiene que referir a elementos concretos y no a sentimientos o cosas abstractas.
- Fui feliz: El viernes cuando entrevisté para Espiral al escritor y podcaster, Javier Peña.
¿Escuchaste la entrevista a Irene Vallejo?
En mi canal Youtube la entrevista a Irene Vallejo:
Lee. Escribe. Crea con Mis Recomendaciones.