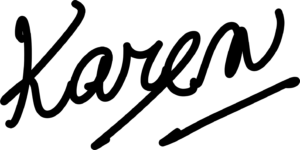🎧 Escucha mi podcast aquí 👇
Les doy la bienvenida al programa 137 de Espiral con la entrevista en profundidad a la súper ventas, Irene Vallejo.
El 2022, tuve el privilegio de conversar con Irene Vallejo. En aquel entonces, El infinito en un junco ya era un fenómeno literario, traducido a más de cuarenta idiomas y hoy con ventas en español de más de doscientos mil ejemplares.
Ella reflexionó en Espiral sobre el estilo de El infinito en el Junco:
“Yo me planteaba este libro como un experimento con el género del ensayo. Habitualmente decimos que la novela es como el género más versátil que lo permite todo y yo siempre había pensado que el ensayo también lo podía permitir todo. Que el ensayo puede tener fragmentos más discursivos y abstractos, pero también fragmentos más narrativos, descripciones, se entrecruzan personajes de distintas épocas. En fin, hay todo un gusto de, por ejemplo, a veces romper la cuarta pared y hablar directamente con el lector del libro y hacerle consciente de la operación tan misteriosa y fascinante que es leer, cómo hemos enseñado a nuestros ojos a escuchar palabras, cómo hemos hecho para ver nuestras ideas a través de la escritura. Quiero decir, todas esas herramientas que habitualmente asociamos con la ficción pueden entrar a formar parte también de un ensayo”.
Irene Vallejo nació en Zaragoza en 1979. Es filóloga clásica, doctora en Filología y una de las voces más queridas de la literatura española contemporánea. Su obra combina el rigor del pensamiento clásico con una mirada profundamente humana. Además de El infinito en un junco, ha publicado Manifiesto por la lectura, El silbido del arquero, Alguien habló de nosotros y, más recientemente, En esperanto, una colección de ensayos y textos personales donde reflexiona sobre la esperanza y la palabra como refugio.
El infinito en un junco es un ensayo sobre la invención del libro en la Antigüedad, pero escrito con una mirada profundamente contemporánea. Irene Vallejo recorre la historia de las bibliotecas, desde la legendaria Alejandría hasta las pequeñas de cada pueblo y se detiene en los episodios de destrucción, censura y renacimiento que han acompañado a la palabra escrita. A lo largo del texto, entrelaza reflexiones sobre la tecnología, las redes sociales y el libro digital, tendiendo puentes entre pasado y presente.
Pero no solo hablamos de literatura, sino de su vida personal, lo que fue que su hijo naciera con graves problemas de salud y cómo lo enfrentó y lo sigue enfrentando. Para ella, su hijo, ha sido una gran aventura, de una magnitud inconmensurable.
Volver a escucharla hoy es un regalo. Su manera de hablar de los libros, del tiempo, de los mitos y de la fragilidad humana, sigue siendo una invitación a pensar más despacio, a saber que la lectura es un regalo que debemos atesorar independiente de cuán conectados estemos.
Hace poco Intenté refrescar la conversación con Irene con el Cuestionario Espiral pero esta fue la respuesta que obtuve de su asesor comunicacional:
“Nos alegró saber que aquella entrevista recibió tan excelente acogida entre sus escuchantes. Irene agradece la invitación a realizar ese cuestionario para relanzar aquella conversación, pero lamentablemente estas semanas se encuentra desbordada de trabajo. Regresamos recientemente de una intensa semana de promoción en París, donde se presentaban dos libros de Irene en el periodo otoñal, y pronto partiremos a un largo viaje de más de dos semanas en México y República Dominicana. Para ese viaje, debe preparar discursos, conferencias y entrevistas previas, así como dejar preparados sus artículos de prensa. Por añadidura, Irene tiene todas las semanas muchos otros viajes y eventos en España, con charlas, encuentros, presentaciones de libros y promoción. Además, confieso que, tras seis años acompañando su libro por todo el mundo, Irene se encuentra absolutamente agotada, al límite de sus fuerzas y con preocupantes síntomas de salud. Apenas logro que cumpla un mínimo de horas de sueño, y los médicos han insistido en que debe reducir el ritmo de trabajo y descansar. Ni siquiera sé dónde encontrará fuerzas para afrontar los compromisos pendientes hasta fin de año. En estas circunstancias, rogamos entiendan que ahora debemos priorizar su salud. Gracias por la confianza y la comprensión”.
Les invito a revivir este encuentro con Irene Vallejo, aquí, en Espiral.
Acuérdate que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana, compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte en una conversación.
Recuento personal
Seré breve porque ya hablé mucho en la introducción de Irene Vallejo. Pero les cuento que no viajé a Barcelona, como les había adelantado en la entrevista con Edmundo Paz Soldán. Las cosas de la vida me impidieron tomar el avión, con un hijo que hubo que operarlo porque se lesionó jugando fútbol y mi suegro, que está muy mal de salud.
Mi lugar, por el momento, es aquí, en casa. Por eso los invito a escuchar Espiral y deleitarse con Irene de donde sea que lo escuches, déjame un like y deja algún comentario. Así Espiral de con convierte más en una conversación.
Entrevista Espiral
KC: Hola, Irene ¿cómo estás?
IV: Hola, feliz de entablar esta conversación.
KC: ¿Qué te interrumpí? ¿qué estabas haciendo antes de conectarte a Espiral?
IV: Estaba haciendo una entrevista con Colombia para un periódico, un diario. Y, bueno, pues esta tarde la estoy dedicando como a un maratón de entrevistas, en ese esfuerzo porque cada una de las entrevistas y cada uno de los diálogos sea diferente, sea singular y que quienes lo escuchen puedan encontrar alguna palpitación de la personalidad interior y de la intimidad en esas palabras.
KC: ¿Siempre tienes esta luz en tu rostro? Si me estuvieran viendo acá, los auditores verían como hay un aura preciosa, cuando estás hablando.
IV: Muchísimas gracias. La verdad es que yo siempre he tenido un gran amor por las palabras. Mi madre me decía, ya desde niña, que tenía una relación muy singular con el lenguaje. Siempre me ha gustado mucho hablar y he sentido que los momentos de mayor aproximación a otras personas han sido a través del diálogo y eso hace que lo considere un momento privilegiado de la vida, también el de poder conversar. Siempre me siento feliz cuando puedo dedicarme o concentrarme en las palabras.
KC: Eres un amante de la oralidad.
IV: Sí, de la oralidad, pero también de la literatura escrita. Yo realmente en los libros escucho voces y siento casi como si tuviera cerca a la persona que escribió. Creo que los libros son también una fórmula de acercamiento muy profunda y cuando has sentido emociones muy hondas con una lectura, ya sientes que el autor no es un extraño. No es algo que me sucede a mí sola, puesto que lo veo en las ferias del libro y en los encuentros con mis lectores, como si realmente ya no fuéramos extraños del todo a través de esas palabras, y eso me parece una dimensión asombrosa. Cómo nos unen las historias y cómo los acentos de las palabras nos pueden – porque también pueden sembrar el odio, la distancia, la aversión y la incomprensión – pero como en los mejores momentos, sobre todo en los cauces de la literatura, pueden ser este vínculo tan poderoso.
KC: Hablando del vínculo poderoso de las palabras, si nos puedes explicar en palabras simples, tu cargo formal. Tú estudiaste filología clásica, ¿qué significa eso para cualquier persona que leyó tu libro? ¿qué es?
IV: Un filólogo – a mí me gusta volver a la etimología de la palabra filólogo – es el que ama el logos, que logos en griego es la “palabra”, pero también es el “sentido, el concepto”. Es una idea amplia donde confluyen muchas intuiciones acerca de ese poder y esa capacidad de ordenar el caos de las palabras. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Somos enamorados del lenguaje, los filólogos en general. Y una filóloga clásica, yo me embarqué en esa especialidad para aprender lenguas antiguas, aprender el latín y el griego clásico, esencialmente para leer a Homero en su lengua, porque Homero fue mi primer deslumbramiento literario. Cuando mi padre me contaba La Odisea de pequeña, antes de dormir, se sentaba allí a la orilla de mi cama y me iba contando fragmentos de La Odisea, una aventura cada noche: Las sirenas, Circe, Calipso, El saco de los vientos, Los lestrigones, Los cíclopes, Estila y Caribdis. Y ese relato me llegó tan adentro, tan hondo que yo decidí que quería aprender la lengua en la que se expresaba Homero. Y bueno, más allá del aprendizaje de esas dos lenguas, y de su literatura y cultura, pues es también una forma de entender mejor los cimientos, la urdimbre de nuestro idioma que es descendiente del latín y el por qué de muchos de nuestros términos, porque generalmente utilizamos las palabras pensando que son simplemente depositarios de un significado, herramientas para comunicarnos, pero muchas veces las palabras encierran metáforas y son bellísimas las etimologías. Cuando descubrimos por qué llamamos de una determinada forma a esta realidad, qué imagen hay detrás de esa palabra que hemos elegido, de esos conceptos que hemos forjado a lo largo de la historia. Es una forma de volver a los momentos más primitivos de la formación de nuestros conceptos y de nuestras ideas y enfrentarnos, quizás, al “érase una vez” de cómo hablamos y cómo nos relacionamos con el mundo.
KC: ¿Cómo fueron los inicios? ¿Dónde está el germen? Escuché que tuviste un profesor que te incitó a concretar el proyecto. También, escuché que pasaste un periodo difícil cuando nació tu hijo. Pero cómo ves el germen, como cuando uno está embarazada y dice esto está naciendo.
IV: Fue una gestación muy larga porque todo empieza en mi período universitario. Cuando yo me estaba formando como investigadora empecé a interesarme por la historia de los libros y de la lectura y lo convertí en mi especialidad. De alguna manera allí ya empezó la curiosidad, la búsqueda. Entré en contacto con los primeros relatos que iban configurando esta historia en mi mente. Pero, quizás el momento más decisivo – como cuento en el propio Infinito – es cuando viajé con una beca a Florencia para trabajar con un especialista en la materia, un profesor de la Universitá degli Studi di Firenze, allí me abrieron las puertas de la primera biblioteca con manuscritos a la que yo había tenido acceso en mi vida. Y en el momento en el que pude acariciar un valiosísimo manuscrito de Petrarca, me di cuenta, no solo de lo maravilloso que era ese objeto que yo tenía en ese momento a mi disposición para mi goce y disfrute, sino también, se me apareció por primera vez todo el trayecto social que fue necesario para que una chica de orígenes humildes, sin títulos nobiliarios, ni grandes posibilidades económicas, pudiera tener acceso a ese libro que se pensó y se creó para privilegiados, para aristócratas, para las élites de la sociedad, y libros que estaban pensados para el uso de los hombres y que en gran medida estaban excluidas las mujeres.
Entonces, casi como una epifanía se me presentó todo lo que el mundo había tenido que cambiar, todos los giros, todas las revoluciones, todas las aportaciones de tanta gente, las luchas para que de repente ese libro estuviera en una biblioteca pública a la que yo tenía acceso como estudiante con una beca pública y podía acariciar, abrir ese cofre de palabras. Yo creo que se ilumina por primera vez en mi interior la percepción, el concepto de que allí había existido toda una evolución y una revolución de la que no se hablaba habitualmente en la historia. Estamos siempre centrados en la épica del combate, del conflicto, de las anexiones, de la colonización y no hablamos de la épica de la palabra y del conocimiento, de cómo la palabra se ha ido liberando a lo largo del tiempo de todas las cadenas, las limitaciones, los privilegios, donde estuvo prisionera al comienzo, para que alguien como yo, mujer y sin pertenecer a las a los grupos privilegiados, pudiera llegar hasta allí. Creo que en ese momento decidí que quería investigar esa historia, y quería contarla y escribirla, la que yo creo que es la épica más importante de la historia, que es la de la democratización del acceso al conocimiento.
KC: Pero, leyendo el libro, abordas someramente la parte más contemporánea, hablas del efecto que tienen en nosotros las nuevas formas de leer, el libro electrónico, Internet que está indexado como una gran biblioteca, ¿pero sientes que podrías hacer una segunda parte de El infinito ?
IV: Bueno, hubo en realidad una parte de El infinito, que no se llegó a publicar porque mis editores decidieron que era mejor que me centrase precisamente en el mundo antiguo, que no intentase abarcar un periodo demasiado amplio, porque pudiera dar la sensación a los lectores de falta de método, de horizonte y de concreción, y que el relato se dispersaba excesivamente y decidieron que me concentrará un poco en esas conexiones entre el pasado clásico y el oriente próximo – donde surgen las primeras civilizaciones con sistemas de escritura – y el presente y las distintas revoluciones tecnológicas de la escritura, del libro, de la imprenta, pero no tanto en el mundo contemporáneo. Entonces, esos capítulos extraídos del libro podrían ser el origen de otro nuevo. Pero no quisiera escribir un libro que fuera simplemente una segunda parte de El infinito en un junco, sino concebirlo como un relato independiente y encontrar un enfoque que me permita reflexionar sobre el mundo contemporáneo de otra forma distinta a como lo he hecho en El infinito en un junco. Pero para eso necesito tranquilidad y tiempo, y la promoción de este libro está siendo maravillosamente agotadora y absorbente.
KC: En ese sentido, para los que lo ignoran o lo suponen, El infinito en un junco ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ensayo, el Premio del Ojo Crítico de Narrativa, el Premio Librerías Recomiendan del gremio de librerías, el de las Librerías de Madrid y así sigue. Ha alcanzado cuarenta y cinco ediciones, está siendo traducido a treinta y cinco idiomas y publicado en más de cincuenta países. El diario El País tituló en octubre: «El fenómeno planetario Irene Vallejo o cómo Ovidio llamó al placer por su nombre». Irene, esa chica que estaba ahí en Florencia, no sé cuántos años ya han pasado de eso, pero hoy a tus cuarenta y dos años, eres joven, para que también Rosa Montero diga: “El libro es maravilloso”- estoy citando –“absorbente ¿cómo puede escribir Irene Vallejo tan bien?” ¿Qué se siente – sin querer queriendo como se dice – este fenómeno editorial? ¿Cómo se vive? Porque es una bomba.
IV: Yo todavía siento incredulidad, ese es el sentimiento que predomina, porque me había pasado toda mi vida oyendo que siempre escogía opciones sin futuro, que tendría que haber aprovechado mejor mi expediente académico y haber elegido otra carrera, otros estudios. Si, en el fondo, no hubiera tenido suficiente ambición al elegir el latín y el griego, que era tan minoritario y que parecía casi un empeño anacrónico, propio de otras épocas y de otras gentes. Y me era muy difícil comunicarle a la gente mis entusiasmos y las razones por las que yo me sentía tan unida a lo que hacía y a lo que amaba. Esa ha sido mi experiencia durante tantos años, la de tener que explicar una y otra vez por qué el latín no es inútil, por qué no me estoy dedicando a cosas que no importan a nadie. Entonces, de repente este vuelco de las cosas me ha pillado totalmente desprevenida porque había estado escuchando siempre el discurso contrario. Escribí este libro sin expectativas, yo siempre digo que lo escribí con la libertad de las bajas expectativas. Yo hablaba de aquello que amaba y que me importaba en un momento muy duro de mi vida cuando nació mi hijo con graves problemas de salud y lo hacía sobre todo por motivos terapéuticos porque en ese espiral de los hospitales, de dormir con el niño, las UCIS, el tenerlo ahí ingresado, la angustia por su evolución, tener ese rincón, esa habitación propia, llamémoslo, en la que yo me reconciliaba con la escritura, con el pensamiento, no renunciaba a mis proyectos, a lo que había sido siempre el sueño de mi vida. Me negaba a ser invadida por la enfermedad completamente, y entonces, me sentía más viva, lo hacía simplemente por eso, no tenía ninguna expectativa de éxito, ni siquiera estaba segura de si lo acabaría, ni si se publicaría. Es que nada me preparó para lo que ha sucedido después. Inclusive cuando yo hablo con libreros les pregunto, ¿pero vosotros cómo se explican este fenómeno por el que nadie hubiera apostado de entrada? Porque se suponía que el tema, la historia, los clásicos no se correspondían en absoluto con el interés, ni con lo que buscaban los lectores. Ha sido uno de esos fenómenos totalmente inesperados, imposibles de calcular. O sea, si yo hubiera querido escribir un libro con la finalidad de que tuviera éxito o fuera un bestseller, es que nunca habría escrito sobre este tema, ni un ensayo, que de entrada un ensayo siempre lo tiene mucho más difícil, ni sobre este tema, ni con este planteamiento.
Realmente ha sido un fenómeno extraño, totalmente anómalo, que no sabría reproducir, ni siquiera muy bien explicar, pero ha conseguido una conexión con un público que quizás, de alguna manera, estaba necesitando que le contara la gran aventura de los libros, de la que los lectores de hoy somos también protagonistas. Es un relato lleno de peripecias de personajes, de viajes, es como una gran narración, es como Las mil y una noches de los cuentos. Pero al final, el mensaje es que el lector de hoy es el protagonista de esta gran historia que hemos forjado entre todos, y eso es una forma de decirle a todas esas personas que quizás como yo, temían que aquello que les importa o que aman estuviera como en sus últimos compases, desapareciendo, extinguiéndose, contarles una historia sobre lo importante que ha sido a lo largo de los siglos, amar y salvar los libro, y cómo la aventura continúa hoy con nosotros en el mundo contemporáneo. Y bueno, quizás, muchas personas han sentido que era su historia, su historia de amor con los libros, con la palabra y que alguien la ha reivindicado por fin, en un mundo en el que solo oíamos discursos apocalípticos sobre la cultura, sobre el libro, sobre el pensamiento, incluso, sobre nuestra memoria y nuestra relación con el pasado, como si todo lo que fuera antiguo, todo lo que no sea actual, moda, tendencia, fuera inservible y desechable. Y quizás, esos discursos entristecían o dejaban fuera a más personas de lo que creíamos y se ha producido allí esa misteriosa conexión con la que yo no contaba, ni esperaba, ni había calculado. En pleno confinamiento, ha sido curioso porque después de tanto tiempo diciendo que los libros están en un estado de catástrofe, cuando ha llegado una catástrofe auténtica la gente ha leído más que nunca y se ha vuelto a reencontrar con libros. Y ha visto como encerrados en casa sus horizontes, su libertad, su placer, se relacionaban con la lectura, y eso ha sido hermoso.
KC: Me imagino, Irene, que para la editorial Siruela, que, para los que no saben, es una excelente editorial, pero no es una editorial en busca de fenómenos literarios superventas, me aventuro que este es el primero o quizás que el tercer libro que tienen superventas ¿O no? ¿Cómo ha sido para ellos esto también?
IV: A ver, ha sido una enorme sorpresa, lo hemos vivido juntos, paso a paso. Ellos inicialmente, su previsión más optimista, para que tengas una idea, fue que si ya vamos a vender la primera edición, pues, haríamos una segunda invirtiendo parte de esas ganancias.
KC: ¿La primera edición de cuánto tiraje era?
IV: En la primera edición, yo creo que fueron dos mil quinientos ejemplares y eso pensaban, pues sí podríamos llegar a una segunda edición, ese era el escenario, el horizonte más optimista de la editorial. Luego, han salido tiradas ya de diez mil, quince mil, veinte mil o incluso treinta mil ejemplares. Pero aquella primera fue muy pequeña. Y yo le digo también en homenaje a la editorial, ellos me apoyaron no porque hicieran un cálculo pensando que el libro iba a barrer el panorama literario, ni mucho menos. Ellos lo disfrutaron, se identificaron con el mensaje y con la propuesta un poco novedosa de escribir un ensayo con una textura tan narrativa, un ensayo que en realidad es como un cuento de cuentos, un Decamerón de los libros, donde hay una serie de personajes, de historias, de aventuras, de villanos, de persecuciones, de peligros. Y les gustó esa propuesta de hacer un ensayo en el que constantemente estamos viajando, conociendo personajes, viviendo historias de suspenso y pasando de un continente a otro. Eso les gustó como propuesta, de hibridar la narrativa con el ensayo y de crear un ensayo que se pudiera leer con un placer parecido al que sentimos con una novela, les interesó. Pero nosotros nos movíamos pensando que era un libro experimental, ni mucho menos un posible superventas. Así que realmente hemos tenido que cambiar, sobre la marcha y en movimiento, la idea, el concepto y la forma de relacionarnos con los lectores, porque ha ido creciendo durante estos dos años hasta llegar a algo que jamás hubiéramos imaginado, pero ni en el más loco de nuestros sueños. Es curioso.
KC: Y cuando empezaste a escribirlo, ¿tú tenías claro que querías que fuera casi una novela de aventuras?
IV: Sí, eso estaba muy calculado desde el principio. Karen, tú que te dedicas a los talleres literarios, y hablas y reflexionas sobre la literatura, quizás no te extrañe que te diga que para mí lo más importante siempre es la estructura de los libros, esto es a lo que yo dedico más tiempo. Antes de empezar a escribir, yo necesito tener una idea muy clara de cuál va a ser la estructura de mi libro, no hace falta que conozca todos los pormenores de la trama, de la acción y de la situación, pero la estructura sí que tiene que estar muy clara en mi mente. Y yo, antes de empezar a escribir, planifiqué incluso los cambios de plano que hubiera, todos estos ingredientes, desde los viajes, las reconstrucciones históricas, los fragmentos humorísticos, los fragmentos aventureros. Sabía que iba a empezar el ensayo con estos jinetes misteriosos, casi como si fuera una novela de suspenso, sabía que iba a haber ingredientes autobiográficos, incluso en algunos momentos bastante crudos, quería que hubiera reconstrucciones de época, quería que hubiera muchas anécdotas, muchas historias, muchos personajes implicados, como si todo el conocimiento adquiriera un rostro humano y siempre estuviera formando parte de la historia de alguien, de alguien significativo, conocido o desconocido, anónimo o con nombre célebre como Cleopatra o Alejandro Magno. Pero hay muchísimos personajes anónimos en esta historia, bibliotecarios, libreros, lectores que conocemos a través de documentos o de textos que ha rescatado la arqueología, fragmentos de libros, notas marginales en los manuscritos. Quiero decir, poner en marcha a toda una humanidad relacionada por ese vínculo esencial que es el amor a los libros, y estos que son mis protagonistas, los salvadores de libros.
KC: Este libro también tiene cambios de narrador. Solo hablando en el capítulo treinta y uno.
IV: Cambios de personas gramaticales, salto a la segunda persona, a la tercera, a la primera.
KC: Te permites muchas licencias para ser un ensayo.
IV: Exactamente.
KC: En ese sentido eres transgresora.
IV: Eso es. Yo me planteaba este libro como un experimento con el género del ensayo. Habitualmente decimos que la novela es como el género más versátil, que lo permite todo y yo siempre había pensado que el ensayo también lo podía permitir todo. Que el ensayo puede tener fragmentos más discursivos y abstractos, pero también fragmentos más narrativos, descripciones, se entrecruzan personajes de distintas épocas. En fin, hay todo un gusto de, por ejemplo, a veces romper la cuarta pared y hablar directamente con el lector del libro y hacerle consciente de la operación tan misteriosa y fascinante que es leer, cómo hemos enseñado a nuestros ojos a escuchar palabras, cómo hemos hecho para ver nuestras ideas a través de la escritura. Quiero decir, todas esas herramientas que habitualmente asociamos con la ficción pueden entrar a formar parte también de un ensayo.
KC: ¿Has tenido detractores de esta aventura experimental?
IV: Sí, ha habido lectores que han cuestionado los saltos en el tiempo, porque a mí me gusta mucho en este ensayo ver un poco cuáles son las repercusiones o las reverberaciones en el presente de los hechos que estoy narrando, o ver cómo conecta una determinada institución, una forma de entender la educación, el saber, los libros con la forma de vida que hoy tenemos. O busco el origen de fenómenos contemporáneos como los fans, que bueno creemos que el fenómeno fan ha nacido con los cantantes de éxito, pero en realidad el primer fan conocido de la historia es alguien que estaba enamorado de un escritor, estaba fascinado, su ídolo era un escritor, no un cantante, no un actor, no un músico, era un escritor. Estoy constantemente buscando esos nexos con el mundo de hoy. De hecho, a mí me interesa el mundo antiguo en la medida que nos explica a nosotros, no por un motivo de erudición de «yo voy a reunir todos los datos disponibles sobre la antigüedad”, sino esos aspectos de la antigüedad y de la historia pasada que nos explican por qué hemos llegado a ser quienes somos hoy.
Pero bueno, es cierto que hay personas que prefieren una organización más didáctica del material por épocas, en progresión histórica, sin esos saltos, sin esas licencias y con una voz menos presente en el relato, más discreta, en un segundo plano, bueno, yo lo asumo. Y, además, efectivamente tienen razón si esperaban un libro más ortodoxo, se pueden sentir defraudados. Este es un libro distinto, un libro que intenta llegar a un espectro de lectores más amplios a través de la identificación, de la emoción, del placer del relato, del gusto de encontrar explicaciones y conexiones entre hechos que nunca nos habíamos planteado que pudieran tener relación. Bueno, es otra cosa.
KC: Es otra cosa, efectivamente, ¿puedo pelearte la palabra ensayo cuando dices es otra cosa?
IV: Sí, pero yo tengo mucho respeto por el ensayo académico, yo misma he publicado literatura, ensayos académicos, quiero decir artículos, una tesis doctoral. O sea, yo he hecho ese tipo, pero tiene el problema de que en general queda en el ámbito de los especialistas, ahí es donde se recoge la información, se analiza, se hace un pequeño catálogo de hechos, de datos, se revisan constantemente, se actualizan y eso es importantísimo, pero queda dentro de un circuito mucho más cerrado. Yo creo que cada cierto tiempo es bueno que existan, además de los libros académicos, libros que ponen a disposición de un público más amplio no especializado, pero con inquietudes culturales, lo que se ha avanzado, lo que se ha descubierto, los hallazgos de todo este mundo de la investigación, que a veces es un poco opaco para un gran público. Tiene esa función. Y, por otro lado, el creador del ensayo es Michel de Montaigne que hizo un ensayo que no se parece en nada a esa especie de arquetipo ensayístico que los más ortodoxos suelen reivindicar, porque los ensayos de Montaigne son unos textos breves donde él va fluctuando entre temas que le interesan, sin ninguna conexión entre sí, donde dialoga con los autores clásicos pero de una forma muy libre.
KC: No lo pude leer, traté, pero no puede.
IV: Y, además, habla en primera persona muchas veces, él dice: “soy yo mismo, la materia de mi libro”, en el primer texto, en la entrada, en el encabezamiento de sus ensayos, él dice que es un libro sobre sí mismo, como que se está desnudando en ese libro y que se está explorando a través de todos sus pensamientos y sus reflexiones. Yo creo que, si entendemos que ese es el origen, en el fondo mi ensayo está más cerca de ese origen fundacional del ensayo que de esta idea de ensayo académico al que a muchos asocian lo que debería ser un ensayo actualmente. Pero vamos, no es un asunto en el que quiera polemizar, entiendo que haya lectores que prefieran otro tipo de ensayo, pues en ese caso tienen, incluso, una bibliografía en el propio El infinito en un junco, donde tienen muchos otros títulos, más ortodoxos, donde podrán encontrar los datos que buscan o el tipo de información o de comunicación que persiguen. Pero este libro intentaba ser literatura y al mismo tiempo ofrecer un experimento con los géneros.
KC: ¿Eres una persona aventurera? ¿te sientes aventurera?
IV: A ver, realmente hubiera dicho que no porque como ya te he explicado antes, un poco mi sensación es que yo soy una de esas personas viajeras en atlas de papel, que a mí me gusta sobre todo confrontarme con las ideas y una parte de mi vida se desarrolla dentro de mi propia mente, que es como la forma que yo tengo de salir de mí misma. Es ponerme a imaginar, a pensar ideas, a tramar argumento y esa es una parte muy importante de mi vida, que es muy sedentaria e inmóvil en realidad, yo delante del teclado, yo delante del papel o yo delante del libro abierto que estoy leyendo. Pero a veces, la realidad te cambia los planes y los guiones, realmente haber tenido a este hijo con tantos problemas de salud, ha sido una gran aventura en todos los sentidos. Adentrarse en territorios de angustia, de miedo, vivir muchas veces en el hospital, que es uno de los territorios también más peligrosos que existen. Por ejemplo, mi hijo sufrió varias infecciones hospitalarias por estar ingresado durante tanto tiempo, pues pasó por gravísimas infecciones hospitalarias. Y luego, acompañarlo, aprender yo misma también todo lo referente a su educación y cómo apoyarlo en una situación difícil y cómo enseñarle el mundo.
Y ahora mismo también, las traducciones del libro me están obligando a viajar mucho a otros países, a las promociones internacionales y de repente he descubierto que me siento muy feliz en ese intercambio de ideas, conociendo escritores, intelectuales, pensadores, editores de otros países, preguntándoles y descubriendo cómo viven ellos. Enfrentando un poco esta aventura de lo desconocido que es cuando llegas a un nuevo país donde no tienes lectores, donde nadie te conoce y un poco vuelves a construirte de nuevo.
Y bueno, me gustaría ahora aprovechar las oportunidades que me está dando este libro para vivir algunos periodos en otros países y así tener una experiencia más amplia de lo que está sucediendo y del pensamiento, de las ideas, de las formas de vida y del mundo. Así que me ha salido una vena aventurera, entre comillas, de la que yo no era bien consciente hasta hace poco. Pero bueno, el mundo y las oportunidades te van cambiando. Y también el niño y todo lo que nos ha sucedido con él, es una incitación permanente a aprovechar el tiempo y el ahora porque nunca sabemos lo que pasará más adelante.
KC: La maternidad que no la esperabas así, la decepción de toda la expectativa de esperar un hijo, que el hijo te salga con ciertas dificultades, que entiendo que todavía las tiene, ¿no?
IV: Sí, bueno, vamos avanzando, avances que al principio nos parecían casi impensables, pero todavía tiene secuelas de esa llegada tan difícil a la vida. Eso es un reajuste constante de lo que tú habías soñado, de esa vida imaginaria que habías construido para ti y para tu hijo, que no es lo que realmente hay, ni vas a ser esa familia que imaginabas desde fuera, que verían los demás cuando te miraban. Y bueno, sí, es una obligación constante de aceptar que lo que la vida te trae frente, no todo lo que tú puedes fabular, imaginar o desear.
Ha sido un contrapunto también interesante para todo este periodo que aparentemente es de éxito, pero también en realidad tiene muchas exigencias en lo personal. Entonces, el encontrarme allí con mi hijo frente a esos dilemas esenciales de la salud, la independencia, la libertad que él puede tener y la forma de ayudarle con sus problemas, yo creo que me mantiene anclada a lo que realmente es lo esencial, más allá de todo lo que pueda traer el libro, los premios y esas cosas, pero siempre recuerdo al llegar a casa qué es lo esencial porque me está esperando ahí. Los médicos, la salud, los resultados, los tratamientos y todas esas cosas son un subrayado permanente de dónde está lo esencial en la vida.
KC: Se puede saber qué es lo que tiene tu hijo, si quieres contar, si no, no.
IV: Bueno, inicialmente fue un grave problema respiratorio que luego afectó a bastantes dimensiones de su vida cotidiana; a la deglución, por ejemplo, fue muy difícil durante mucho tiempo alimentarlo. También al habla. Es un síndrome raro de esos que casi no hay historial médico ni antecedentes. La verdad es que nos ha exigido y nos sigue exigiendo mucha dedicación para curarlo en todos sus frentes y todas las secuelas que le ha ido dejando. Pero por otro lado, ha mejorado mucho sobre las perspectivas iniciales. Y acompañarlo en todo este trayecto, la verdad es que me ha enseñado mucho también sobre el cuerpo y la mente, y lo conectados que están en realidad, cómo un problema físico puede tener tantas repercusiones también en nuestra forma de mirar y de entender el mundo. Como esa presunta dualidad entre el espíritu y el cuerpo, no es así, porque en la vida necesitas manejar y tocar con las manos para luego poder conceptualizar, necesitas andar para tener una visión en tres dimensiones del mundo y entender las distancias. Cómo, en realidad, cada paso físico, cada avance, cómo necesitas tragar y deglutir y alimentarte bien para que se desarrollen tus ideas y tu capacidad de abstracción. Cómo aspectos puramente materiales como la nutrición, el movimiento tienen consecuencias enormes sobre nuestras posibilidades de relacionarnos intelectualmente con la realidad. Ha sido interesante, hubiera preferido que tuviera buena salud, obviamente, pero bueno, intento aprender todo lo posible de él y ayudarle de la mejor manera posible. Que no sienta en ningún momento, que no es lo que nosotros deseábamos o esperábamos, sino que siempre nos encuentre orgullosos y satisfechos de cada paso que es capaz de dar.
KC: Cuentas el papel que tuvo la literatura y acá estoy citando lo que dijiste en una entrevista: «En el colegio, se ríen de mí, me pegan. Yo sabía que no le sucedía a todos, me habían dejado sola, aislada”. Dijiste, tan lindo, en Aprendemos juntos, un programa en la BBVA, lo que más recuerdas, dijiste, “es la ley del silencio. En mi escritura, me convirtió en la escritora que soy, la del silencio”.
IV: Yo en aquel momento no me rebelé realmente contra el acoso, lo asumí. Intenté que cesaran esos ataques pasando lo más desapercibida posible, no ofreciendo resistencia, como transparentándome, no llamando la atención.
KC: Anulándote.
IV: Sí, exactamente. Tenía tantas inquietudes intelectuales, las oculté, no dejé de tenerlas ni de alimentarlas, pero las oculté, no las exteriorizaba. Lo has dicho exactamente, intenté anularme y que de esa manera se acabase aquel asedio, las agresiones, los golpes y los insultos, todo lo que sufrí en aquella época. Pero fue posteriormente cuando me di cuenta de que había sido demasiado dócil y que había aceptado ese silencio, que lo había acatado, era muy joven.
KC: Pero no tenías las herramientas, Irene.
IV: No tenía las herramientas, es posible. Los libros me ayudaron mucho en ese momento porque en esos libros adivinaba a personas que compartían esas mismas inquietudes y con las que estaba convencida, que podrían entenderme, que me comprenderían. Parecía que había como una conspiración de todos mis compañeros contra mí, como si a ninguno les gustase mi forma de ser y mi carácter, encontraban que era, de alguna manera, despreciable. Mientras que en los libros me encontraba con personas que estaba segura que me habrían comprendido. Eso fue muy importante para mí, porque leyendo todos esos libros de distintas épocas, distintos períodos y autores, me di cuenta de que el mundo era más grande que el patio del colegio y eso fue esencial para mí.
Pero de cara a los demás, no fui rebelde, no hice frente, no afronté, no denuncié, y eso, ha hecho que posteriormente asocié el silencio a la docilidad, y la literatura, de alguna manera, a la forma de reivindicarse, de negarse a callar, precisamente decir aquello que te prohíben que digas y que es esencialmente lo que se condena. Ese tipo de cosas que siempre quedan como barridas debajo de la alfombra y así es como las violencias quedan protegidas por el silencio colectivo y social. Y entonces, bueno, me sentí todavía más impulsada a escribir como una forma, aunque fuera tardía, de rebelarme y de contar todo aquello que me habían insistido en que tenía que callar y que parecía que a todo el mundo incomodaba cuando le contaba esa experiencia.
También, en muchos encuentros con jóvenes en institutos, he compartido con ellos esa experiencia para que sepan que personas concretas, con nombre y apellido, a los que ellos pueden conocer, han pasado por esta experiencia. Y como muchas veces son personas creativas o especialmente sensibles las que se perciben como muy vulnerables y que reciben los ataques. Un poco fortalecérseles también esa autoestima, lo que para mí fueron los libros, intentar hacerlo personalmente y cara a cara.
KC: Vamos a escuchar a María Verónica desde Buenos Aires, que me mandó un audio a través de Instagram, aquí va: “Hola, sí, me gustaría hacer una pregunta y la verdad es que lo primero que se me ocurrió fue solo agradecer porque lo disfruté tanto y aprendí tanto que me encantaría encontrarme con más libros así. Pero cuanto más pensaba – como lo tengo en la mesa de luz y lo tengo marcado, lo hojeaba- sí, se me ocurre una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo se puede escribir un libro de ensayo con tanta información y que nos lleva a aprender tanto, pero de una forma tan tierna, tan llevadera?” ¿Qué le respondes a María Verónica?
IV: María Verónica, muchas gracias por esa lectura tan entusiasta, es realmente emocionante. Pues, el secreto para mí era recordar los cuentos que me contaba mi madre cuando yo era pequeña y pensar cómo convertiría los datos, la información que quería transmitir en un cuento para aquella niña que fui yo misma cuando mi madre me contaba las historias. Me situaba mentalmente en el lugar de mi madre en aquellas noches e intentaba hacer que todo lo que tenía que relatar o toda la información que tenía que transmitir se convirtiera en uno de aquellos cuentos antes de dormir. Una de las técnicas que utilizo siempre, es leerme en voz alta lo que escribo para asegurarme de que tiene la musicalidad exacta y muchas veces retoco los textos porque el oído me dice que no fluyen, no tienen la melodía, algo de repente se atasca. Entonces escribo y reescribo. Reescribo muchísimo en función de lo que me dicta el oído, tiene un poco una estructura musical el libro.
Y pienso en cómo yo me fascinaba con todas aquellas historias y cómo es al final el objetivo más antiguo de los contadores de historias, el conseguir que el lector desee pasar a la página siguiente y saber cómo continúa esta historia, incluso si esta historia es una historia de acontecimientos o de hechos, o de descubrimientos, o que tiene una dimensión científica, histórica, humanística. Yo no renuncio a pensar que puede haber su propio suspenso íntimo en esas historias y que, además, aprender es un gran placer y eso juega en favor de la propia narrativa. Cuando descubres algo que hasta ese momento no habías reparado o no sabías cuál era su origen y de repente se te revela, eso produce una especie de satisfacción, de goce, de gusto, que en general está muy subestimado en la sociedad. Parece que aprender fuera aburrido y tedioso, y no, es una satisfacción profunda cuando entiendes el por qué de las cosas y esto los niños lo saben perfectamente, constantemente están preguntando por qué y por qué. Volver a pensar en aquella niña que yo era y en cómo mi madre me encantaba con sus relatos.
KC: Ahora te tengo otra pregunta de alguien que te quiere mucho y has estado con él, a ver si sabes quién es. Aquí va: «¿Cómo estás, Irene? Soy Fernando Iwasaki desde Sevilla y quería preguntarte, aprovechando la hospitalidad de Karen, Irene, tú eres filóloga clásica y en España, como sabes, por desgracia las lenguas clásicas están desapareciendo de los planes de estudios. En Hispanoamérica, salvo honrosas y minoritarias excepciones, las lenguas clásicas no forman parte de nuestros programas básicos de enseñanza y, sin embargo, El infinito en un junco ha sido recibido como un bellísimo regalo y leído con la misma o mayor fascinación que en España. Por lo tanto, podrías compartir con los lectores de Chile en particular y América Latina en general, ¿Por qué incluir la enseñanza de lenguas clásicas en secundaria sería provechoso? Debes saber que muchos textos de nuestra historia colonial fueron redactados e impresos en latín y que los vocabularios de nuestras lenguas indígenas tuvieron de modelo la gramática latina de Nebrija, así como la gramática española de Nebrija fue todo un referente. Esto es lo que yo quería preguntarte y desearte siempre lo mejor, Irene, un abrazo”.
IV: Qué sorpresa tan maravillosa escuchar la voz cálida de Fernando. Y bueno, esa pregunta está un poco en la raíz de lo que yo intento constantemente reivindicar, cómo el latín para mí ha sido la clave para entender mejor mi propio idioma, las categorías gramaticales, las estructuras. Creo que he conseguido amar más mi propio idioma gracias al latín, las etimologías. Y además, estoy convencida de que es una lengua que también hace más fácil aprender otras lenguas romances, me ha facilitado el estudio del francés, incluso las lenguas clásicas del alemán porque tiene todavía declinaciones y casos. En fin, es un idioma que sirve un poco como matriz de muchos otros idiomas, creo que facilita el aprendizaje y el acceso a las raíces. Es como una llave maestra para las lenguas y los idiomas. Además, es el idioma en el que se escribió la ciencia, el derecho durante gran parte.
KC: El idioma madre ¿no?
IV: Exactamente. Muchas de nuestras instituciones se basan en conceptos y en términos que se acuñaron en esa lengua y que por eso mismo, el aprendizaje de esas raíces, ayuda a entender muchísimo mejor tanto el vocabulario de la medicina como del derecho, de la ciencia. Y ya estoy hablando de recurrir sin mediaciones a textos que han sido importantísimos para toda nuestra historia y grandes obras científicas y artísticas que se han escrito en latín. Lo importante que fue el latín y el griego para los distintos renacimientos culturales europeos.
Yo creo que es una lengua, y un imaginario asociado a esas lenguas, la mitología, los conceptos, que tienen un valor de universalidad tan profundo que nos ayuda a comunicarnos con otras etapas de la historia, con otras civilizaciones y crear una especie de gramática con la que entendernos con otras personas, con otros países, con otras culturas y civilizaciones. Decía Marguerite Yourcenar que la mitología antigua es lo más parecido que existe a un idioma universal para hablar de la condición humana. Y yo creo que es muy cierto, que al menos tener un contacto con la cultura clásica, con las mitologías, con algunos textos absolutamente cardinales de nuestro pasado, de nuestro pensamiento, a mí me parece profundamente enriquecedor. Creo que de eso se trata, de construir estructuras en la mente que nos ayuden a ser más creativos, más versátiles, más cultos, a ser menos despectivos con la diferencia, creo que todo eso se puede conseguir con los textos. También sin idealizarlos, porque creo que es importante conocer las civilizaciones antiguas sin ocultar que fueron esclavistas como yo señalo en el libro, explico perfectamente el imperialismo de los romanos, el modo en el que trataron a las mujeres, quiero decir que hay muchísimos aspectos oscuros en las civilizaciones antiguas y creo que eso también es importante destacarlo y no idealizar.
KC: Te quiero agradecer – para que te vayas a tu próxima entrevista – ha sido un regalo, gracias por tus regalos, por tu escritura, por tu sensibilidad. Gracias por recibirnos en Espiral. Y esto ojalá que vuele a todos los auditores, y nuevas auditores y auditoras, y sigan leyendo.
IV: Gracias Karen. Ha sido un gran placer, infinito, muchas gracias.
KC: Gracias, cuídate Chao.
Cierre
Escuchar a Irene Vallejo es un bálsamo, una fuente de paz y de que todavía existen las personas buenas, inteligentes, eruditas en esta tierra.
Y el otro mes tendré a un gran gran escritor, Javier Peña, del podcast Grandes infelices, así que nos vemos en diciembre.
Chaoooooooooo.
Lee. Escribe. Crea con Irene Vallejo.