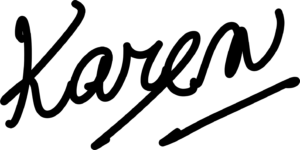🎧 Escucha mi podcast aquí 👇
Hola, hola ¿cómo estás? Soy Karen Codner y te doy la bienvenida al programa 132 de Espiral con el Cuestionario Espiral con el escritor español y nacionalizado argentino, Andrés Barba, un tremendo autor que ha ganado múltiples premios como el prestigioso Premio Herralde de novela en el 2017 con República luminosa.
“Yo creo que la literatura es, para mí siempre fue el dominio del placer absoluto, siempre solo ha sido un lugar de placer y cualquier cosa que altere ese placer debe ser como eliminado. Se puede ser muy feliz en esta vida sin leer una sola línea. No hace falta la literatura para ser sabio tampoco. No hace falta la literatura para ser feliz, solo son cosas que incrementan la felicidad si está en tu carácter y si no está, pues, es una tortura”.
Como es tradición en Espiral, vas a conocer el lado B de este escritor que nació en España pero que hoy se siente más argentino. Él sabe caminar por los bordes, escribe con la nitidez de quien ha mirado de frente lo oscuro. Andrés Barba nació en Madrid en 1975, y desde hace dos décadas traza una obra inquietante, precisa, incómoda a veces, pero siempre lúcida. Ha escrito novelas, ensayos, relatos y traducciones. Entre sus títulos destacan La hermana de Katia, finalista del Premio Herralde; República luminosa, ganadora del Premio Herralde en 2017; y Las manos pequeñas, esa novela breve y poderosa que nos recuerda que la infancia también puede ser un territorio del horror.
Tal como les conté en Oda a mis recomendaciones su prosa está marcada por sus obsesiones: la infancia, el lenguaje, la identidad y la memoria. Habla en voz baja, como si le costara nombrar aquello que sus libros, en cambio, lo dicen con una precisión quirúrgica. Escribe sobre niñas con las manos pequeñas que entierran pájaros muertos. Sobre comunidades que temen a los niños. Sobre la violencia que no grita, pero deja marcas. Sus novelas parecen relatos de advertencia, parábolas sin moraleja.
En este episodio de Espiral, Andrés Barba habló de su argentinidad y de cómo está educando a sus dos hijos, insertos en el mundo de lo precario, conviviendo con el bienestar y también con esos aquellos que están relegados a un segundo plano. Recuerda su infancia y el poco valor que tenía la lectura entonces, convirtiéndose en un lector voraz ya de adulto joven. Le gusta cocinar y es él encargado de ello en su casa. Cuando nos reunimos para la entrevista el tiempo apuraba, había que preparar el almuerzo para los de su casa.
Acuérdate que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana, compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte en una conversación.
Recuento personal
La semana pasada fue el conversatorio con Arturo Fontaine y la verdad es que quedé muy contenta. Lo hicimos en el Centro Cultural el Tranque de la Corporación de la Municipalidad de Lo Barnechea y el auditorio estaba casi lleno. En el encuentro seguimos con la tónica Espiral, y nos reímos y también reflexionamos sobre la literatura, los talleres de escritura y su mecanismo de Arturo Fontaine. Me sorprendió la respuesta del público y siempre, siempre es mejor hacer este tipo de eventos en personas que online.
Les tengo una gran novedad: voy a cursar un Máster en escritura creativa en la universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Comienza en octubre y es hasta junio del otro año. Es en modalidad híbrida, iré a Barcelona a mediados de octubre y enero, febrero me instalaré allá con mi familia. Marzo me quedaré sola. El nivel de los profesores es impresionante, de primer nivel como Leila Guerriero, Juan Pablo Villalobos o Samanta Schweblin.
Acuérdate que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana, compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte en una conversación.
Te invito a escuchar esta entrevista, con un escritor que está considerado uno de los mejores de la literatura hispanoamericana.
Entrevista Espiral
KC: Hola Andrés, ¿cómo estás?
AB: Hola Karen, ¿cómo estás? Encantado.
KC: Estoy muy bien. Me encantaría saber ¿qué estabas haciendo cuando te tuviste que conectar a Espiral?
AB: Pues, estaba preparando un arroz porque está mi hermana de visita. Mi hermana vino de España de visita y estaba preparando un arroz y he dejado todo listo para que haya que echar solo el arroz después de la entrevista.
KC: Andrés, ¿te gusta cocinar?
AB: Sí, me encanta cocinar. Cocino mucho. Cocino para la familia siempre. Me gusta la cocina de diario. Me gusta la cocina de extraordinario y la de diario, las dos. Es una cosa que me vacía mucho la cabeza. Estoy siempre pensando en qué comprar para cocinar, qué cocinar mañana, qué cenar hoy. Tengo una parte de la cabeza siempre activa con la comida.
KC: Ya, pero si me invitaras a cenar a tu casa, ¿qué me darías?
AB: Si te invitara a cenar haría algo español, seguramente, para agasajarte. A la gente que es de otros países les hago algo español, por lo general. Te podría hacer un arroz, seguramente, un pescado al horno. Alguna cosa así haría.
KC: Pero las tareas de la casa, ¿tú eres él que cocina o lo haces de vez en cuando?
AB: No, yo cocinó 7/7. Todos los días de la semana. Todas las comidas, las cocino yo.
KC: No te puedo creer.
AB: Sí. De hecho, cuando me voy de casa varios días, tengo que dejar comida congelada para todos esos días que me voy.
KC: ¿Y te ayudas con algún tipo robot o eras a la antigua?
AB: No, todo a la antigua. Cuando vivía en Madrid sí tenía algún robot. Tenía una Thermomix, pero aquí nada, todo a la antigua.
KC: Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Existía la Thermomix entonces?
AB: Sí, la Thermomix es vetusta. No sé cuántos años tiene la Thermomix. Cuarenta años o por ahí.
KC: No sabía.
AB: Es un robot de cocina antiquísimo. Yo creo que es el primer robot de cocina que hubo. Pero debe tener, yo creo, que por lo menos veinte años. La procesadora con calor es uno de los primeros robots, así importantes.
KC: Oye, ¿y por qué no tienes uno en Argentina?
AB: Porque no sé. Primero son caras, son difíciles de encontrar. No son fáciles de encontrar, son caras y ya me habitué. Cuando nos fuimos de España a Nueva York – estuvimos una temporada allí – ahí como que abandoné todo mi trasterío de cocina porque la señora que nos alquilaba la casa en Nueva York tenía de todo, era una loca de la cocina también. Y entonces, usé lo suyo. Y cuando nos tuvimos que ir de Nueva York y nos vinimos para acá como que me purifiqué de la tecnología.
KC: La cocina tiene algo alquímico que uno está obligado a dejar el móvil o la conexión y tiene que poner las manos a trabajar y la cabeza. No puedes estar pensando en otras cosas porque si no te queda muy malo.
AB: Puedes estar escuchando música, es muy agradable. Yo muchas veces escucho libros mientras cocino, libros en los que no se me va mucho la vida, que puedo prestarles una atención mediana. Muchas veces escucho libros. Pero lo más agradable de cocinar es precisamente no oír nada, no escuchar nada, estar a la cocina. Eso es lo más agradable de cocinar. Es como lo más agradable de correr, en eso tienen algo en común. Lo más agradable de correr no es estar machacándote con un podcast o con un libro, sino oírte respirar, recuperar la respiración ¿no? Ahí van apareciendo pensamientos que de otro modo no saldrían, cocinando. Es un buen momento para pensar.
KC: ¿Y tú corres?
AB: Sí, yo voy a correr. Corro y cocino, los dos.
KC: Tenemos dos cosas en común. Corro y cocinó también.
AB: Bueno, bien.
KC: ¿Y corres mucho?
AB: No. Bueno, ahora no estoy corriendo tanto, pero corro sí tres veces a la semana más o menos.
KC: Andrés, ¿dónde vives tú?
AB: Ahora estamos viviendo, desde hace cuatro años, en Posadas, Argentina, en la provincia de Misiones.
KC: ¿Me puedes explicar eso? Porque yo no conozco el interior de Argentina, entonces no sé dónde está, no sé lo que es y lo he leído, por eso te pregunto.
AB: Está en el norte del país. Es la frontera con Paraguay y con Brasil. Es como un cuernito que le sale a la Argentina, que territorialmente es un poco extraño que pertenezca a la Argentina. Pertenece a la Argentina por la guerra de la Triple Alianza, pero territorialmente tiene más sentido que pertenezca a Paraguay o a Brasil, en realidad. Es la región donde estaban las antiguas misiones jesuíticas.
Y Posadas es la capital de la provincia de Misiones en Argentina, que queda sobre el río Paraná, frente a Encarnación del Paraguay. Es una capital de provincia. Es una provincia relativamente pobre, pero la capital que es Posadas es una ciudad relativamente grande de un cuarto de millón de habitantes más o menos. Es una pequeña ciudad.
KC: ¿Y en Argentina siempre has vivido ahí o viviste también en Buenos Aires?
AB: En Buenos Aires viví un tiempo. Cuando conocí a mi pareja, me instalé en Buenos Aires un año y pico, casi un año y medio. Y, de hecho, el plan era regresar a Buenos Aires ya como familiarmente. Cuando estábamos en Nueva York, pensábamos en regresar a Buenos Aires, pero la pandemia castigó mucho a Buenos Aires, fue una ciudad en la que era muy difícil vivir y para estar con un niño pequeño era, entonces, decidimos atrincherarnos aquí, que ha resultado ser un lindo lugar para la crianza y por eso nos fuimos quedando, como quien dice, nos fuimos quedando cuatro años. Nació otra nena, en fin, ya todo se fue complicando más. No es un proyecto eterno estar aquí, pero bueno, es un magnífico lugar para criar, para estar tranquilo y para hacer cosas que la ciudad no permite.
KC: Y tú tienes dos niños ¿verdad?
AB: Sí, un hijo y una hija.
KC: ¿De qué edades?
AB: De seis y tres.
KC: O sea, tú estás en plena crianza. Tú todavía estás con las horas de levantar, dormir, acostarse.
AB: Yo estoy en Vietnam todavía, sí.
KC: Vamos a hablar entonces un poco, porque uno de tus temas o podríamos decir estas obsesiones que tienen los escritores, es la infancia. Y quiero volver contigo de la mano a tu infancia. En una entrevista en la revista Zenda y voy a citarte, dice: » Me crié en un barrio de clase trabajadora de Madrid, en La Ventilla. En aquella época era un poco complicado por la heroína y porque había un importante chabolario gitano donde hoy se alzan esas pretenciosas y enanas torres de Kio. Aparte de un par de peleas con aquellos chicos, y de la presencia natural de los yonquis de plaza de Castilla, tuvimos una infancia completamente normal, nada salvaje, más bien burguesa, de segunda división.” La infancia tú la caracterizas tan bien en tus novelas, es muy interesante, como que estuvieras conversando con todo el canon literario que ha abordado la infancia o la estás volviendo a redefinir en nuestros términos hoy. Eso es muy interesante. ¿A qué llamas la normalidad? Al parecer para ti no existe una sola infancia.
AB: La normalidad no existe para nada, en ningún término. Con respecto a ninguna categoría existe la normalidad. Plantamos un centro en algún punto, generalmente el de la clase media, desde el lugar donde observa la clase media las cosas y a eso lo llamamos normalidad. Pero la normalidad no existe en absoluto. Con respecto a la infancia, casi con menos que nada porque realmente la infancia no sólo es muy lábil y muy cambiante según sean las circunstancias en las que se vive, sino que con respecto a la infancia generamos siempre una ficción de segundo grado, que es la infancia que nos contamos a nosotros mismos que hemos vivido, que muchas veces no coincide con la infancia real que uno ha vivido, sino con la que uno ha decidido contarse. Que esa es una de las primeras cosas que uno descubre cuando hace terapia por ejemplo, que la narración de su infancia no cuadra con la infancia real. Uno ha inventado su narrativa, su narración de la infancia, generalmente a su propia conveniencia porque uno siempre inventa la infancia a su conveniencia, tanto para justificar los defectos que uno tiene como para sus virtudes. Y, bueno, mi infancia, en ese sentido, no fue como muy distinta ni muy prole, fue una infancia de clase media normal. El barrio era un barrio un poco heavy. Pero era hijo de maestros, entonces tenía como una infancia muy de clase media, típica de principios de la democracia en España.
KC: Y es interesante esto que hablas de la infancia que uno se inventa para explicarse a uno mismo y la infancia real. ¿Podrías tú definir cuál fue tu infancia real? ¿O todavía no lo aclaras en ti mismo?
AB: Yo creo que hay una parte de la infancia real que surge precisamente en la crianza de los propios hijos. Uno redefine, por eso las personas que no han tenido hijos, digamos, son más proclives a hacer una metaficción de su infancia. Hay una manera en la que uno revisa su propia infancia, que es cuando uno es padre, y entonces empiezas a mesurar ciertas cosas, a revisitar tu infancia desde tu perspectiva actual de padre o de hacer la crianza de tus hijos. Y, entonces, ahí te das cuenta de que gran parte de la ficción que tú te habías contado acerca de tu propia infancia se desmorona, no tiene sentido vista a la luz de tu propia paternidad, digámoslo así. Por eso la crianza es tan interesante. Es un lugar de perdón también, curiosamente, como que perdona muchos defectos de los padres, precisamente descubriendo lo difícil que es criar a los propios hijos. Uno se vuelve más indulgente con los defectos de tus padres cuando te das cuenta de lo complicadísimo que es criar bien a la gente sin perder la paciencia, siendo un ser humano relativamente razonable y funcional. En fin, descubres lo que es no dormir en dos años, por ejemplo, y cómo eso te convierte a veces en una especie de monstruo salvaje hasta para lo más elemental. Entonces, bueno, yo creo que ahí es una ficción que se desmorona en el contacto con la realidad. Roland Barthes hablaba mucho del sentido del tacto, diciendo que el sentido del tacto inhabilita lo religioso. Por eso lo religioso, lo sagrado, no se puede tocar, es intocable. Una de las cualidades de lo sagrado es que no es tocable. Lo inalcanzable no es tocable. Los monstruos sagrados, las celebrities no se pueden tocar porque en el momento en el que se toca, lo sagrado se desacraliza, se vuelve normal, se vuelve material, se vuelve no sagrado. La celebrity se vuelve una persona normal. El objeto sagrado se banaliza, se materializa. Entonces, yo creo que, en ese sentido, la crianza es como una manera de tocar tu propia infancia en un punto. Como que se desacraliza. Uno tiene como una visión o un recuerdo como mucho más realista o esa mitologización se vuelve más realista.
KC: Y cuando tú abordas la infancia desde una infancia más violenta, más anárquica, más primitiva, podríamos decir, sin todas las leyes de convivencia de nuestra sociedad. ¿Cómo lo conversas esto en tu mente hacia tus hijos? ¿Cómo lo piensas en ese minuto? Porque claramente tú no vives en una infancia anárquica con tus hijos ni fuera de la sociedad, ni escondidos en un bosque, etcétera.
AB: Sí. Bueno, yo creo que es importante como no privar a los niños del contacto con la realidad. En el barrio en el que yo vivía había un gran contacto visual con la violencia, en el sentido de que había, no solo como que nos pegábamos con los chicos gitanos que era una especie como de lucha natural porque ellos no tenían cosas, nosotros teníamos cosas, entonces venían, nos intentaban quitar la bici y nos pegábamos con ellos. En fin, era como una especie de lucha, mini lucha de clases en un punto. Pero eran peleas de verdad, o sea, ahí vas y te partías la cara, no sé, era como normal. Eso era violento.
Y también, había una violencia visual del mundo yonqui, donde de repente salías a la calle y había un cadáver y había un muchacho que había tenido una sobredosis. Contadas estas cosas parece que vivía en la jungla de asfalto, pero eso convivía al mismo tiempo con una infancia muy tranquila, feliz y acomodada, hasta donde se podía ser acomodada, e idílica también en un punto.
Y yo recuerdo o pienso ahora que mis padres nunca evitaron que yo viera todo eso, ni que me relacionara con todo eso. Y lo considero un gran acierto. Igual que yo ahora intento que mis hijos no dejen de tener contacto con la pobreza de muchas personas que viven a nuestro alrededor, con la pobreza real. Y bueno, ya sabes, Argentina es un país que tiene muchas desigualdades. Esta es una provincia muy pobre y hay mucha gente, miles de personas que viven debajo de una chapa. También hay un contacto, por ejemplo, con el mundo guaraní que es un mundo lamentablemente casi indigente. Y a mí me gusta que ellos dialoguen con eso, no solo lo vean, sino que lo toquen. Es la manera de percibir tu lugar en él. No hay manera de percibir tu lugar en el mundo si no es en el contacto con eso.
Es curioso porque justo ahora, precisamente para ajustar un poco los gastos, cambiamos de casa. Antes vivíamos en una octava planta de un edificio, que era un edificio bonito, y ahora vivimos un poco a ras de calle en una casa distinta. Y es muy interesante ver cómo solo esa perspectiva, solo ese cambio de pasar de una octava planta a la calle cambia las cosas, cambia la percepción de la realidad en los niños. Obviamente en los adultos, pero en los niños el contacto diario con la gente que viene, que pide ropa, que te pide comida, que te pide dinero, digamos, esa solo una especie de perspectiva geográfica cambia completamente la percepción del mundo para los niños.
Por otro lado, nosotros participamos, mi pareja y yo, en la construcción de un colegio Waldorf que estamos haciendo aquí en la provincia. Y la propia construcción del colegio y la desigualdad económica de todas las familias que están participando es también un aprendizaje. Entonces, todo eso, que es un contacto y que tiene que ser un contacto, me parece como una parte esencial de la crianza. Hay que tocar las cosas. No hay que relacionarse con ellas conceptualmente, ni mentalmente, ni visualmente, sino de manera táctil, digamos, porque ahí es donde se establece un conocimiento, en el tacto. Que quizás sea uno de los sentidos menos estudiados o menos literaturizados. Es un sentido esencial para la crianza.
KC: Vamos a avanzar en el tiempo. En una entrevista confesaste que recién a los diecisiete años comenzaste a leer cuando te dio, me encantó el término, sarampión de lectura, pero leer te parecía la ocupación más odiosa ¿Cómo en cinco años, porque a los veintidós publicaste tu primer libro, tenemos esta metamorfosis? Porque me imagino que para publicar algo tendría que realmente haber un sarampión de lectura muy intensa. ¿Fue un descubrimiento? ¿Qué fue?
AB: Para mí como niño la lectura era odiosa. Siempre me pareció algo odioso de niño, la lectura. Era como algo que se interponía entre la vida y yo, entre la diversión y yo, entre la calle y yo. Realmente como la anti-vida, era la literatura y por eso desconfío mucho como de programas de lectura que tratan de convertir la lectura… Primero en mi casa no se leía demasiado, esa es la verdad, nunca se leyó mucho, nadie era muy lector, entonces yo no tenía ni referentes de lectores, ni nada por el estilo cerca de mí. Me gustaba mucho jugar, me gustaba mucho la calle y la lectura era odioso, me inmovilizaba, me detenía. Cuando tenía que leer obligatoriamente cosas en el colegio era una tortura china. Yo creo que llegué a la literatura cuando la necesité, en un momento la necesité como desesperadamente. Fue en la primera adolescencia, a los catorce, quince años por ahí, donde sentí que la necesitaba para pensar y de repente descubrí, un poco accidentalmente, que era un canal que me habilitaba a hablar, escribir me habilitaba a hablar, por decirlo así. Casi llegué a la literatura antes por la escritura que a través de la lectura. Y luego me convertí en un lector muy voraz, cuando empecé a leer me convertí en un lector realmente voraz. Y en pocos años había leído mucho más que nadie que yo conociera en mi contexto. Realmente leí mucho. Leía realmente mucho. Pero fue posterior. Por eso creo que no hay que ser impaciente con los niños y dejarles llegar a la literatura cuando la necesiten y sobre todo no imponerla institucionalmente. Yo creo que la literatura es, para mí siempre fue el dominio del placer absoluto, siempre solo ha sido un lugar de placer y cualquier cosa que altere ese placer debe ser como eliminado. Se puede ser muy feliz en esta vida sin leer una sola línea. No hace falta la literatura para ser sabio tampoco. No hace falta la literatura para ser feliz, solo son cosas que incrementan la felicidad si está en tu carácter y si no está, pues, es una tortura.
KC: ¿Sabes qué? Es divertido porque en la última entrevista que hice a Mariana Travacio, ella me contó que le pasó un poco lo mismo, que no leía y a los catorce años como que descubrió Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y se convirtió también en una lectora voraz, y en algún minuto de su vida se volvió tan voraz que leía un libro al día. O sea, como que de repente hay algo que hace clic en uno, en el cerebro, en el alma, da lo mismo, que sientes esa necesidad intrínseca de tener este vínculo con la historia, con la historia ficcional, digamos, o la lectura en sí misma como género.
AB: Sí, y se convierte en una pulsión también, es una pulsión, es una especie de pulsión.
KC: ¿Pero qué tipo de lector sigues siendo hoy? ¿sigues con sarampión de lectura? – que me encantó eso, creo que lo voy a patentar – ¿Qué tipo de lector eres hoy?
AB: Bueno, como con todas las personas que nos dedicamos profesionalmente a la literatura, uno tiene que estar protegiendo todo el tiempo sus lecturas de lo profesional. Tienes que evitar que lo profesional entre en tus lecturas y mantener siempre como un dominio de placer, de lecturas de simple placer, que no estén todas instrumentalizadas ni por los libros que estás escribiendo, que generalmente conllevan como un montón de lecturas, por lo general, al margen. Son como lecturas un poco más técnicas o profesionales de libros que hacen cosas parecidas a lo que quieres hacer tú. Luego hay otro tipo de lectura profesionalizada que son todo el mundo relacionado con la crítica. Yo soy jurado de algunos premios literarios, entonces, de repente, hay como un gran volumen de manuscritos y de cosas así que tienes que leer y yo me agobio mucho cuando veo que toda esa lectura profesional invade el dominio de la lectura de placer que es donde salen las cosas y donde uno mantiene como una relación amorosa con la literatura. Cuando la relación con la literatura se vuelve muy profesional, uno siente como si hubieras vendido a tu amante al peor postor, como si hubieras vendido lo que más amas por un plato de lentejas, y ahí te sientes idiota realmente. Pero es más o menos habitual que esa lucha se esté produciendo todo el tiempo por eso tienes que proteger el placer porque es lo que mantiene la pasión. Es como una relación de pareja ¿no? o te vas de vez en cuando a tomar una cerveza con tu pareja al margen de todo o al final ya no sabes si te estás acostando con tu socia, con tu prima, con tu hermana, con quién. Entonces, o encuentras como un lugar donde nada está infectado de utilitarismo en tu relación con la literatura, o vas listo, pierdes todo.
KC: ¿Y cómo es tu relación en la literatura con tus hijos? ¿Cuánto les lees? ¿Cuánto los dejas libres? ¿Cómo ves esta relación con ellos?
AB: Mira, yo no encuentro muchos libros que me gusten para niños, esa es la verdad. Hay libros que están muy bien y tal. Y bueno, los niños tienen esta especie como de manía de la repetición, entonces, encuentran un libro que les gusta y quieren que el libro sea repetido hasta el infinito. Que a mí eso me parece bien porque sobre un mismo libro se encuentran como muchas variantes y si el libro es un libro bueno, está muy bien la interacción con las variantes de un solo libro, eso está bien. Pero, por lo general, no encuentro muchos libros que me gusten, entonces, básicamente les cuento historias. Me invento historias, les cuento historias de mi vida, les cuento historias de sus primos, de sus abuelos. Prefiero contarles yo los cuentos.
KC: ¿Y nunca has pensado escribir esos cuentos que inventas a tus hijos o que recreas a tus hijos?
AB: No, porque son cuentos muy banales también. Algunas veces de esos cuentos ha surgido alguna idea para un relato infantil. Juego mucho con las sombras, con el móvil proyecto sombras y hago como teatros chinos de sombras muchas veces, por ejemplo. O cojo los episodios del día y los transformo en algo distinto. O les pregunto de qué quieren oír una historia y entonces con los elementos que ellos me van tirando construimos una historia. Pero me parece como más divertido jugar a crear narraciones que a otra cosa. Por otro lado, ellos viven en una casa donde ven a sus padres leer, entonces, me gustaría que ellos llegaran a la literatura como hemos llegado nosotros. O sea, cuando la busquen ellos, ellos saben que sus papás escriben libros, que los traducen, que los escriben, que los leen, entonces eso está ahí, la casa está llena de libros, es un objeto familiar, nos ven abstraídos en los libros, ellos están deseando llegar a eso y entonces creo que es mejor que hagan su viaje privado.
KC: Que bonito eso, como el viaje privado a la literatura, de la lectura. Y hablando de tu pareja, señora, tu mujer que es Carmen María Cáceres.
AB: Mercedes. La mataste.
KC: La maté, porque te tengo que decir una cosa, siempre aparece Carmen M. Cáceres.
AB: Claro, sí, «M» Mercedes.
KC: Bueno, deberían decir que se tiene que poner el nombre completo en las fuentes para que uno no se equivoque. Perdón a Carmen Mercedes que va a escuchar esta entrevista, de todo corazón. ¿Cómo es trabajar con la persona, una de las personas que más uno ama, convive? Es un doble arte, considero. Eso me puse a pensar. Es un doble arte, vivir y trabajar juntos.
AB: Bueno, es complicado, el sentido de que, ahora no colaboramos tanto, pero durante un tiempo traducíamos juntos y hemos traducido muchos libros juntos, se genera como una especie de sinergia de trabajo natural. Lo que pasa es que es tu pareja. Con respecto a la lectura compartida de los textos que escribimos, ahí sí hay más, es un terreno más delicado porque obviamente la pareja, yo creo que eso ocurrirá en todas las parejas de escritores, tu primer lector no es solo un lector con el que compartes una primera versión sino con el que compartes ideas que ni siquiera han llegado a ser texto todavía. Compartes mucho el pensamiento sobre la posibilidad de abordar una idea o las posibilidades literarias de algún tema, entonces hay una gran simbiosis en algunos puntos ¿no? Yo temo mucho la lectura de Carmen, es una lectura como muy despiadada además, de la que me cuesta recomponerme y que me deja enfadado varios días, por lo general, porque soy de desenfado lento, ese es un gran defecto. Soy de enfado lento pero de desenfado lento también. O sea, tardo en enfadarme, pero tardo mucho en desenfadarme. Y estas lecturas me enfadan mucho por lo general, pero al final siempre le acabo dando la razón en muchas cosas. Creo que ese nivel de lectura tan íntima, tan privada y tan íntima, es muy difícil de encontrar. Y luego, la otra parte, la parte técnica, por ejemplo, traducir juntos, yo creo que eso se parece más, a los odontólogos que tienen una consulta y uno hace endodoncias y el otro caries. Pero es una cosa más técnica, genera menos conflicto. Lo creativo sí genera más conflicto.
KC: Andrés, cuando tú le vas a pasar un escrito a Carmen, ya sabes lo que viene.
AB: Muchas veces ha leído fragmentos. A veces a uno como que le puede el ansia y ya le has dejado ver alguna cosa. Si no le gusta absolutamente nada, solo desistir.
KC: O te vas a vivir a un hotel.
AB: Sí. Ella se cabrea mucho también cuando le leo los textos. Son un nivel de detalle de lectura que uno no hace con nadie porque son lecturas muy laboriosas, implican mucha atención, mucho tiempo. Entonces, yo aprecio mucho poder disponer de eso porque mucha gente no puede disponer de eso, ni siquiera pagándolo porque tampoco es una cuestión de dinero.
KC: Claro. Exactamente. ¿Por qué estudiaste filología? Esa es una pregunta completamente curiosa mía.
AB: Bueno, estudié filología y filosofía, las dos, porque pensaba que era lo único que me podía hacer feliz, básicamente. Por un instante, como que tuve mis dudas en el último minuto de hacer derecho, que habría sido letal, que habría sido infinitamente infeliz y seguramente lo habría dejado al instante porque tolero poco las cosas que no me gustan, las tolero poco tiempo, entonces, no creo que hubiese aguantado mucho. Lo único que podía hacer siendo relativamente feliz era filología y filosofía.
KC: ¿Y fuiste feliz?
AB: Sí, en la carrera fui muy feliz. La verdad, no fui nunca a clase, jamás fui a clase, creo que de las dos carreras debí ir, no sé, a dos asignaturas en toda la carrera, pedía los apuntes y me presentaba y me dedicaba a estar en la biblioteca leyendo y en la cafetería tomando café. Eso es lo que hice durante mis años de la universidad.
KC: ¿Y cómo llegas a ser fotógrafo?
AB: No, fotógrafo nunca fui. Siempre fui como un fotógrafo aficionado.
KC: No, claro, pero en parte de lo que se encuentra contigo cuando uno investiga, te ponen muchas etiquetas, y fotógrafo también aparece.
AB: Sí, aparece. Hice un pequeño proyecto de fotografía con Polaroid. Pero en general ha sido todo fotografía amateur. El fotógrafo era mi padre, profesionalizó un poco más su relación con la fotografía. Pero la mía siempre ha sido como muy amateur y ahora está totalmente abandonada. Yo abandoné la fotografía con la erupción del mundo digital y ahí como que me desenganché bastante de todo. Fue todo analógico y, de hecho, el último proyecto fotográfico que hice fue en Polaroid, con la última tanda de película que se hizo en Polaroid, porque ahora ha habido nuevos proyectos de película Polaroid, allá hay como muchas variaciones de película Polaroid, pero con la última tanda de película Polaroid que se hizo, hice como un común proyecto, compré mucho material, hice un proyecto de retratos de amigos y cosas, pero eso fue lo último. Todo analógico. Y cuando acabó lo analógico y las posibilidades de lo analógico se fueron reduciendo, me pareció cada vez menos sexy la fotografía. Y ahora, curiosamente, como que casi la evito por completo, apenas hago fotografía.
KC: No hemos hablado de tu estancia en Nueva York porque tuviste una beca del Cullman Center de la New York Public Library, pero también estuviste en residencias, estudiaste en Madrid, estuviste por el British Council y la Universidad Queen Mary en Londres. Muchos escritores aspiran a las residencias y a estas becas. ¿Qué opinas tú de tu experiencia en distintos ámbitos y en distintos años en un periodo de tiempo más extenso? ¿Cómo fue esta experiencia?
AB: Bueno, yo he vivido mucho de las becas, en muchos periodos de mi vida. Me han ayudado mucho, ha habido becas que hasta me han cambiado bastante la vida, como la de la Academia de España en Roma, donde estuve un año viviendo y donde hice, yo creo que fue como ese último momento de la vida donde haces muy buenos amigos, amigos de verdad, amigos perdurables, no gente con la que te cruzas. Pero luego ya en la edad adulta es muy difícil hacer amigos nuevos, tiene que haber como un verdadero flechazo, un enamoramiento de repente con alguien. Puede ocurrir y de hecho ocurre, pero ya es más raro. Por lo general, uno se dedica a mantener los amigos de la juventud, digamos, que son nuestros testigos al mismo tiempo. Pero bueno, entonces de algunas de becas como la beca de Roma, ahí hice muy buenos amigos que todavía conservo, gracias a D*os. Las becas salvan mucho la vida, las residencias salvan mucho la vida. Las residencias de escritores, las cortas, digamos, las de un mes, sirven mucho para cerrar proyectos, sobre todo cuando uno ya no tiene tiempo para nada. Pero las de muchos años, las de años, que yo he tenido algunas, una en Roma, otra en Nueva York y otra en Madrid también aunque sea mi ciudad, generan como un tipo de vínculo con lo literario desde el punto de vista profesional muy interesante, porque de repente uno empieza a considerar su relación con la literatura desde un prisma, como un verdadero trabajo, que yo creo que está bien que sea así, sobre todo si uno viene como de una clase más o menos media o trabajadora, donde el vínculo con lo literario no se da por descontado porque uno tiene que hacer otra cosa para poder escribir generalmente. Cuando el mundo te favorece, que uno pueda dedicarse todo el día a escribir como si fuera un oficio que realmente lo es, tu perspectiva de la literatura también se profesionaliza en un punto, cosa que está bien. Uno tiene que escribir libros como si fuera trabajo en un punto. O sea, sin dejar de tener ese vínculo con el placer, que es un vínculo que yo asocio más a la lectura que a la escritura. El vínculo con la escritura es un vínculo profesional, en el sentido de que hay muchas cosas que en la escritura solo salen cuando uno ha cruzado muchas fronteras de compromiso con la escritura, dedicado como muchas horas sencillamente a probar cosas que no salían, a ejercitarse, a probar tonos. Es una habilidad.
KC: Has tocado un tema sensible que es el tema del dinero. Si uno puede vivir de la literatura ¿Tú puedes vivir de tu literatura?
AB: Sí, el tema del dinero es fascinante, hora mi pareja acaba de escribir un libro precisamente sobre el dinero, que es uno de los temas menos tratados por la literatura, eso es uno de esos extraños defectos estructurales de la literatura en su relación con la vida, es que el tema del dinero haya estado tan poco tratado en la literatura por lo general, de manera frontal, como tema principal, que un tema que ocupa tanto en nuestra cabeza en el día a día, de una manera a veces tan monopolizadora, esté tan ausente en la literatura. La relación con el dinero, aparte, es uno de los vínculos con la profesionalización de lo literario más urgentes en la autoconciencia, en la autopercepción como escritor. Yo empecé a considerarme un escritor y hablar de mí mismo como escritor cuando tenía veintiún años y no había publicado ningún libro porque leí una entrevista de Naipaul en la que decía: “un escritor que no cobra por lo que escribe, no es un escritor.”
En esto se parece un poco al psicoanálisis, hay como una especie de intervención de lo monetario. En el psicoanálisis clásico uno tiene que pagar a su terapeuta, a su psicoanalista en papel moneda, en dinero físico, en la mano. Y ese tocar de nuevo, volvemos al tocar, tocar esa transacción física del contacto, del dinero, del yo te pago a ti por un servicio que has hecho, yo creo que tiene mucho que ver con la autopercepción de la escritura. En el momento en el que uno decide no escribir una sola línea sin que le paguen, que yo creo que hay un momento en el que eso se produce siempre en la carrera de todos los escritores, hay un cambio cualitativo. Algo ocurre, algo se ha producido. Ese papel monetario cambia un poco las cosas, sobre todo si uno proviene de una clase de trabajadora donde no se da por descontado que uno puede dedicarse todo el día a hacer algo que no provoca ningún rendimiento. En este sentido, creo que el mundo está dividido un poco en los escritores que necesitan el dinero para vivir y los escritores que no lo necesitan. Y se puede percibir también bastante, en los escritores cuya escritura está absolutamente desvinculada de una necesidad material, como que no necesitan el dinero que les produce la literatura para vivir, para su existencia más natural. Cuando lo necesitas, uno comete muchas torpezas, a veces publica libros que no tendría que haber publicado, publica artículos mediocres, pero en esa interacción se produce un gran aprendizaje también, del mundo, de la vida.
KC: ¿Y te pasó a ti?
AB: Claro, por ejemplo, hay muchos escritores que se han desvinculado tanto de la vida real, cuya literatura empieza solo a fagocitarse a sí misma, que solo empiezan a hablar de escritores o de escritura o de literatura. Y en esta especie de desvinculación de la vida real se pierde mucho también de la percepción de la propia experiencia del mundo. Haciendo la entrevista a Ian McEwan, me dijo que había decidido construir su propia mesa porque su propia literatura estaba cada vez más desvinculada del mundo real. Estar necesitado de dinero te vincula al mundo real de una manera como magnética. Estar falto de dinero te vincula al mundo real y a la experiencia real de la gente y de la vida de una manera magnética. Los políticos se desvinculan de la vida real precisamente porque pierden esa conexión de la premura económica. En un debate político español hubo una pregunta célebre, creo que fue a Felipe González. que no supo responder cuánto valía un café. Si un escritor se ha olvidado de lo vale un café, cagamos, porque todo lo que diga sobre la vida en realidad es falso. No hay manera de decir nada con lógica acerca del amor, si uno no sabe lo que vale un café.
KC: La vida se resume en un café.
AB: En el precio de las cosas. Si uno pierde el vínculo con lo monetario o con lo que valen las cosas, la literatura empieza a alimentarse solo de sí misma y puede entrar en esa especie de bucle auto-fagocitador, donde ya la literatura no habla de la vida, habla de literatura. Y es como si se saliera la cadena de la bicicleta, parece que pedalea, pero está en el mismo lugar.
KC: Andrés, has nombrado a lo largo de esta conversación el psicoanálisis ¿Te has psicoanalizado?
AB: Sí.
KC: ¿Y cuántos años estuviste en análisis?
AB: Estuve intermitentemente, con asiduidad durante cinco. Y luego, lo retomé recientemente y luego lo volví a dejar, hace unos seis años en total.
KC: ¿Y siempre presencial?
AB: Siempre presencial.
KC: ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿En qué sientes que te ha contribuido o te contribuyó al Andrés que eres hoy?
AB: Bueno, yo empecé como mucha gente empieza terapia en un contexto muy complicado de mi vida donde falleció mi padre y mi mejor amigo con un intervalo de muy pocos meses y empecé a tener ataques de ansiedad, lo típico de una especie de mala gestión de la muerte. Pero inmediatamente se convirtió en otra cosa. En terapia lo interesante no es resolver el problema que uno piensa que tiene que resolver, porque casi nunca ese es el problema real, sino descubrir cuál era la otra cosa de la que en realidad querías hablar. Ocurre algo parecido en la literatura, uno piensa que está escribiendo un libro sobre la paternidad y en realidad está escribiendo un libro sobre el dinero, ponéle. Esa especie de llegar a lo secundario, lo periférico, lo tangencial que en realidad resulta ser central y estructural. Eso es algo que ocurre mucho en terapia y que es muy fascinante, que es muy literario porque toda la narrativa moderna está hecha en el excurso, en la paráfrasis, en la nota al pie. Ahí es donde de repente se produce la iluminación. La iluminación no se produce en los momentos aparentemente culmines de nuestra vida, sino en episodios banales donde uno no estaba esperando nada, ahí es donde se producen las grandes comprensiones. Y los momentos importantes se producen en lugares periféricos, casi siempre. Y eso que es una experiencia real de la vida, las grandes emociones nunca se producen en los momentos cuando uno pierde la virginidad, cuando muere tu padre, en esos lugares donde aparentemente algo va a ocurrir casi nunca ocurre.
KC: Ocurre después.
AB: Ocurre inmediatamente antes o inmediatamente después. Ocurre en la periferia de esa emoción. Eso es muy interesante porque en terapia se descubre mucho eso. Y esa es una forma en la que operan nuestra manera de estructurar una narración sobre la vida, sobre nuestra vida, nuestra propia experiencia y también la forma en la que nosotros decidimos contarnos la vida de los demás o las estructuras narrativas de los otros, tanto si son globales o colectivas como es el caso de la política o la historia, tanto si es el caso de lo doméstico, de la familia o de lo personal. De eso se descubre mucho en terapia.
KC: Andrés, me imagino que en tu camino has tenido múltiples maestros o quizás personas que te marcaron. Dentro y fuera la literatura, ¿A quién recuerdas o convives hoy, como que pudieras decir estas personas me han marcado en mi camino?
AB: Los maestros no son necesariamente gente que uno ama.
KC: Es cierto eso.
AB: Estoy en desacuerdo con eso porque generalmente se suele establecer como una confluencia entre el maestro como alguien amado. El maestro puede ser un ser siniestro, en mi caso de hecho lo fue, por eso no diré su nombre, pero sí, era una persona como siniestra que se acercó a mí por motivos siniestros, pero que fue un maestro. Y yo me acerqué a él por motivos no muy limpios también, habría que decir, en su descargo. Y sin embargo, nuestro vínculo fue el vínculo de un maestro y su alumno. Hay varios tipos de maestros, yo creo, ahí están los maestros técnicos, que son maestros de oficio, por ejemplo. Uno puede tener un maestro técnico de la literatura, no necesariamente tienes que hablar con ellos o dialogar presencialmente con ellos, pero pueden ser como una figura permanente en tu cabeza. Había un director de cine que tenía en su estudio, no sé quién era, no sé si era Kubrick, el director sé que era Stiglitz, él tenía un cuadrito en el estudio que decía ¿cómo lo haría Stiglitz? Lo tenía como adorno, para preguntárselo siempre, ¿cómo lo haría el maestro? En ese sentido, tú puedes tener como maestro a Henry James. Uno de mis maestros literarios naturales ha sido Henry James, siempre he pensado ¿Cómo lo haría Henry James? ¿Cómo pensaría esta escena Henry James? ¿Cómo escribiría esta historia Henry James? Siempre lo pienso ¿Qué personaje elegiría para ser de narrador de esta historia? ¿Cómo la contaría? ¿Cómo contaría esta escena tan importante? ¿Desde qué lugar? ¿Dónde empezaría a contarla? Siempre me pregunto eso. Ese es un maestro con el que uno se relaciona, donde el diálogo a lo mejor es un poco ficcional porque uno pone también la voz del maestro. Y luego están los maestros reales. Hay maestros técnicos y maestros de la vida, maestros de sabiduría vital que no son siempre seres luminosos, pero son seres que nos ayudan a vivir. Que los maestros estén llenos de sombra creo que es una especie de condición natural. Yo siempre he desconfiado de la gente que habla de maestros luminosos. Creo que igual que hay como una especie de complejo de Edipo en la vida real, donde uno tiene que decapitar a la figura de autoridad, sobreponerse a ella, en el caso de los maestros también ocurre algo parecido, uno tiene como que decapitar al maestro en algún lugar. Relacionarse con la oscuridad del maestro, con la luna del maestro, no solo con el sol del maestro, sino con la luna del maestro.
KC: Es lindo eso.
AB: Y eso es importante.
KC: ¿Cómo dialogas tú con tus múltiples facetas?
AB: Yo creo que me hacía mucha gracia lo que decía Albert Pla. Albert Pla es un cantante catalán muy gracioso, muy irónico, dice que es una artista multi-mierda, va saltando de un género a otro. Creo que saltar de un género a otro es una manera de liberarte de una especie de pensamiento automatizado. Cuando uno escribe una novela, sobre todo cuando está en un proyecto largo, una novela o un ensayo, es difícil dejar de pensar, aunque hayas terminado el libro, igual que es difícil de dejar de pensar en una pareja, incluso cuando hayas roto la relación. Uno no solo sigue pensando en la pareja que ha quedado atrás y cuya relación ya está finiquitada, sino que sigues proyectando de manera automatizada gestos sentimentales con una nueva persona. Y es difícil dejar de hacerlo y es difícil que el nuevo amor cree su propia dialéctica, propio idioma, sus propias costumbres. Uno arrastra gestos automatizados. Con los géneros y la literatura ocurre igual, no puedes terminar una novela y ponerte a escribir otra como si no hubiera ocurrido nada. Tu cabeza tiene una inercia alrededor de un tema, ha estado orbitando mucho tiempo alrededor de un tema y es difícil que deje de hacerlo. Una forma en la que eso se facilita es cambiar de género completamente. Si has escrito una novela, pues ponéte a escribir poesía, si has escrito un ensayo, ponéte a hacer narrativa. Es una manera de interrumpir una dialéctica que está automatizada. Igual que Ovidio en el Ars amatoria daba consejos para romper con una novia, te daba algunos consejos como vete de viaje, cosas así, que en realidad son como cosas prácticas, cambiar la escenografía hace que uno cambie también el pensamiento. Son consejos prácticos pero en realidad casi todos los seguimos utilizando hoy ¿Por qué irte de viaje? Porque no ver el mismo árbol frente a ti todos los días hace que dejes de pensar en Margarita, obviamente. Si en vez de ver ese árbol y estás viendo otra casa, a lo mejor no recuerdas tan fácilmente a Margarita. Pero bueno, es así. Con la literatura ocurre lo mismo.
KC: ¿Cómo un típico día tuyo? ¿O no hay?
AB: No, sí. Nos levantamos muy temprano en Misiones, muy temprano. Me levanto como a las seis menos cuatro o algo así porque aquí todo empieza temprano. Los sitios donde hace un calor tropical todo es muy temprano porque luego no se puede respirar, entonces todo arranca muy pronto. Llevo a los chicos a la guardería y al colegio, y normalmente estoy trabajando muy temprano, a las siete y media. Y trabajo toda la mañana, generalmente distribuyo el horario de escritura entre escritura de mis propios textos y otros, por ejemplo, si tengo que hacer algún artículo o traducir y también una parte de lectura. Distribuyo esas cinco horas de nadie en la casa y de libertad y de silencio en casa y de tal para esas tareas. Luego lo otro es más fácil de ubicar.
KC: ¿Y a qué hora cocinas?
AB: Once y media, doce estoy cocinando el almuerzo.
KC: ¿Ese es tu recreo? Como cuando uno estaba en la escuela y decía, es mi recreo.
AB: O sea cocinar siempre es un placer para mí, nunca es una tortura, siempre es un placer. Incluso cuando son cosas básicas también, siempre me divierto.
KC: ¿Y en la tarde también te dedicas a lo tuyo o pasas más con tus niños?
AB: Y en la tarde también intento leer, por la tarde es más lectura. Yo soy como un escritor de mañana, o sea, necesito lo mejor de mi cabeza, que está al comienzo del día casi siempre. Yo diría que como para casi todo el mundo. Bueno, no hay gente que no, pero bueno, no sé, para mí la mejor parte de la cabeza y la más fresca está al principio del día, es donde surgen las mejores ideas, donde uno trabaja mejor. Y al final, uno va dejando lo que requiere menos esfuerzo, es la lectura, por lo general, las cosas más placenteras, digamos, también, para el final.
KC: Quería comentarte que me lo devoré en menos de 24 horas y así está. República Luminosa. Pero en realidad mi experiencia de lectora fue hermosa y fue un descubrimiento, pero ¿cuánto cambia la vida un escritor después de recibir el Premio Herralde de Novela?
AB: Bueno, cambia en parte porque obviamente depende de la fortuna que tenga el libro. El libro tuvo muy buena fortuna. Salieron muchas traducciones a muchos idiomas. Te obliga, digamos, a discutir el libro con gente de contextos muy distintos, con los que nunca pensé que fuera a comentar un libro así ¿no? Te ves de repente en Shanghai con un chino hablando de tu libro, o en Oslo o en Timbuktú, da igual, en contextos como un poco marcianos y eso favorece un premio tan importante, en cierta medida. Luego, es un alivio también económico y un subidón personal. Y también, te hace relacionarte, los premios son complejos, como todos estos subidones tiene un efecto rebote de desorientación y de desconcierto, que yo creo que debe ser parecido a que a un libro tuyo le vaya extraordinariamente bien y tenga cuarenta y ocho ediciones y muchos miles de libros vendidos ¿no? Hace que uno se relacione con ese libro de una forma un poco cautelosa, en el sentido de que te vuelves desconfiado, empiezas un poco también a mirar tu libro con recelo, te cansas mucho de hablar de los libros que han sido importantes y uno de repente se ve a sí mismo repitiendo las mismas cosas. Como que te sientes falso, te aburres de ti mismo. Son libros que tienen sus propios retos también, te obligan a ponerte en lugares donde no pensabas que fueras a estar. Pero bueno, uno al final siempre está muy agradecido porque te dan mucho.
KC: Y en realidad Andrés, estaba pensando ahora esta relación con lo que uno escribe o lo que no escribe ¿Hay algo sobre lo que nunca escribirías?
AB: Sí, podría decir que a mí me cuesta mucho hablar de las vidas de los demás, o sea, me cuesta mucho trabajo pensar que tengo derecho a contar la historia o la vida de los demás, de la gente que está a mi alrededor, sobre todo de mi familia. Ese tipo como de autores que lo deja una novia o un novio y los cuerean en un libro, ese tipo de cosas me parece como que no puedo hacer, yo no puedo hacer eso.
KC: Como Knausgård.
AB: Sí, ese tipo, algo así. Eso sería incapaz. Hay autores así que están entre mis autores de cabecera y a los que admiro mucho, pero por lo general la gente que solo utiliza su propia vida como material literario y que implica por otro lado la intimidad de otras personas y exponer y airear la intimidad de otras personas, no sé, no me encanta. No me encanta y no lo haría. Para mí la literatura es como un lugar de investigación, de investigación de lo otro. No sé.
KC: Y entonces ¿No te llevas con la auto-ficción? ¿No te ves como un autor que podría generar auto-ficción?
AB: He escrito alguna cosa, he escrito un libro sobre un amigo que falleció, que es un libro sobre él, que es más un retrato que un libro, que una auto-ficción. No, la verdad es que tengo una relación bastante mala con la auto-ficción.
KC: Hablemos del territorio y de la identidad. Porque hace poco recibiste la nacionalidad argentina, naciste en Madrid y dice que amas a Argentina ¿Cómo es esta dicotomía? Mantienes tu acento español ¿Cómo vives con estas dos identidades? ¿Y cómo se manifiesta en tu escritura?
AB: Bueno, siempre tuve una relación problemática con lo español. Siempre he sido un español que huía de España. Siempre tenía novias de otros países, siempre quería vivir en otros lugares. Siempre he tenido una especie como de rechazo a lo español, que en realidad es una cosa muy española por otro lado, porque soy muy español en general, mi estructura mental es muy española, pero siempre he querido estar fuera de España y solo he pensado bien mi vida cuando he estado fuera de España. Tengo muchos rasgos muy españoles.
Bueno, yo creo que uno siempre tiende a ser más indulgente con los padres adoptivos que con los padres naturales. Con los padres del corazón, digamos, uno es muy indulgente y con los padres naturales uno es muy cabrón, muy frontal. Yo soy muy duro en mi crítica a España. España me parece esencialmente paleto, provinciano, no sé, poco audaz, poco joven, conservador, racista, machista. Y sin embargo, en Argentina que es un país lleno de defectos, llenísimo de defectos, sus virtudes son más luminosas. Desde que llegué a Argentina, me sentí muy en casa, esa es la verdad. Mis hijos son argentinos. El único que tiene acento español en casa soy yo, en realidad. Mi mundo doméstico es más argentino que español. Y haber adoptado esta nacionalidad del corazón, es uno de esos regalos de la vida con los que uno no contaba. Es una enorme riqueza como haber recibido una herencia inesperada, con la que te puedes relacionar de manera familiar, ya no me relaciono con lo argentino de una manera extranjera, desde hace ya mucho tiempo, sino de una manera doméstica. Leo los libros de los autores argentinos como si fueran libros de pares; de pares lingüísticos, mentales, sentimentales, a todos los niveles. Entonces, ha sido como un regalo de la vida a todos los niveles y cuando juré la ciudadanía, que fue hace dos años, me emocioné mucho. De hecho, me emociono más al cantar el himno argentino que al cantar el himno español.
KC: Guau.
AB: Es una cosa extraña, que yo creo que tiene un poco que ver con la fe del converso, con la forma en la que los conversos viven su fe de una manera más fanatizada que los propios creyentes naturales de toda la vida. Y realmente es un país del corazón y me siento adoptado en el corazón de este país a todos los niveles.
KC: Vamos a cambiar de tema, nos quedan dos preguntas. Estuviste en la Universidad Diego Portales en el 2023 junto al escritor chileno – que también estuvo en Espiral – Rafael Gumucio, y hablaron sobre el humor en tus libros ¿Cómo es escribir con humor? ¿Cuánto te desafía? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo lo concretizas?
AB: Yo creo que uno puede saber cómo de idiota o de sabio es un escritor midiendo la cantidad de sentido del humor que hay en sus libros. Con eso no me refiero a que uno tenga que ser un escritor humorístico, sino que siempre es un signo de inteligencia y de sabiduría, el humor, para mi gusto. Cuanto más pretencioso y dramático es un autor, más tonto es también. Es una especie de signo infalible de la estupidez humana, la falta de sentido del humor. Y en las personas también, para la vida, cuanto menos sentido del humor tiene una persona más tonta es, menos sabia es, por lo general. La gente sabia siempre tiene un gran sentido del humor y una autopercepción humorística de sí mismo fuerte.
Cuando Cervantes se convierte en el autor del Quijote, que no siempre lo fue, es cuando empieza a reírse de sí mismo. Cuando empieza a reírse de su condición de tullido, cuando empieza a reírse de su condición de soldado sin dinero, de escritor vilipendiado, de persona que no ha tenido éxito en la literatura, ni en lo social, ni en lo vital. Cuando empieza a reírse de todo eso, es cuando sale una especie de pieza mercuriana venida de otro mundo que es la invención de la novela. Es ahí donde nace la novela. La novela nace de alguien que empieza a reírse de sí mismo. Y el hecho de que la novela como género tenga un origen precisamente en la percepción humorística de uno mismo, me parece muy revelador porque la novela es el género de la sabiduría por antonomasia, donde uno vuelca lo que ha logrado aprender de la vida. Para mí, la literatura tiene una conexión con lo sapiencial estructural y si se aleja de esa conexión con lo sapiencial, es menos interesante. Es un divertimento, puede ser un gran pasatiempo la literatura, que también puede serlo, pero en su conexión con la sabiduría, con la filosofía, con las ideas, con la forma en la que nos apropiamos de nuestra experiencia para vivir más sabiamente, ahí la literatura está siempre en conexión con lo humorístico o con una percepción humorística de la vida, donde lo humorístico tiene un papel clave para comprender. Y en ese sentido, mi propia evolución como escritor veo lo poco humorísticos que eran mis primeros libros. Veo lo juveniles que son o lo inexperto que son o lo mucho que me avergüenzan ahora, precisamente por esa carencia de humor, que eso es lo que más vergüenza me da de esos libros, lo poco humorísticos que son.
KC: Vamos a ir a la última pregunta de este segmento. Este año publicas tu nuevo libro, tu nueva novela, que me gustaría saber su nombre, de qué va y si también va ser más breve que largo, por lo general, tu sello es que no rebases las ciento cincuenta páginas ¿o me equivoco?
AB: Sí, es una novela corta también, de ciento cuarenta páginas, se titula Auge y caída del conejo Bam, y es una especie de novela orwelliana política con conejos en una madriguera cuyo tema esencial es un poco como los demonios naturales contemporáneos de nuestra política, el populismo, la posverdad, la instrumentalización de la identidad, ese tipo de cosas, a las que estamos como, la cancelación, en fin, todas esas cosas, pues contadas en una madriguera llena de conejos, donde hay un conejo líder que se llama Bam. Y entonces, también es una especie de novela sobre la construcción y devaluación del líder político.
KC: Tú sabes que hay una novela de Villalobos, Juan Pablo Villalobos, que se llama La madriguera, no sé si la visitaste.
AB: Sí, Fiesta en la madriguera. Es una novela sobre un cumpleaños de la hija de un narco.
KC: Sí. Andrés, te quiero dar las gracias por haber estado hoy día en Espiral, por haber conversado tan largamente sobre el oficio, sobre tu vida, sobre temas personales y no tan personales, tu visión. Y te doy las gracias por estar compartiendo hoy día desde ¿Posadas?
AB: Posadas, sí.
KC: Así que muchas, muchas gracias.
AB: No, gracias a ti.
Cierre
¿Por qué genera tanta ternura escuchar que un padre le inventa cuentos a sus hijos? Qué ganas de poder estar ahí cada noche y también ser parte de este ritual. O quizás me acuerda los años en que yo le leía a los míos.
De todas formas, hay algo mágico en ese momento del día, cuando todo comienza a ralentizarse y nos volvemos al mundo de la intimidad, donde solo existe la respiración y las palabras. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Ojalá le pongas un like, me dejes un comentario y compartas Espiral.
Nos vemos en septiembre con Arturo Fontaine.
Chaoooooo.
Lee. Escribe. Crea con Andrés Barba.